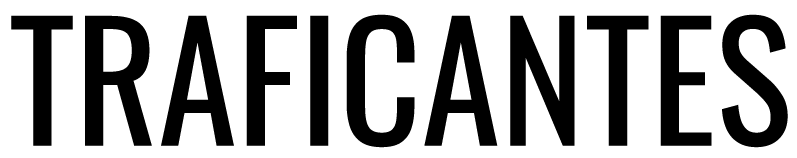El fin de la normalidad es una obra atípica. Sobre todo para un economista keynesiano como James K. Galbraith. Estamos ante un texto en el que el optimismo habitual de los herederos de Keynes, repletos de ingeniosas fórmulas de inversión para recomponer la demanda agregada, da paso a una suerte de recetario de advertencias y apuntes pragmáticos ante un más que probable colapso.
¿Un keynesianismo "débil" frente a un panorama económico y político que anuncia el fin del crecimiento? Porque el "fin de la normalidad" del que se habla en el libro es ese: el cierre de una etapa caracterizada por un crecimiento sostenido a escala global bajo la hegemonía norteamericana.
Pero comencemos por el principio, esto es, por la crisis ¿cómo es posible que nadie en Estados Unidos fuese capaz de predecir la crisis de 2007? ¿cómo es posible que ningún economista oficial de la administración Bush pudiese anticipar la Gran Recesión? ¿A qué pudo deberse la falta de previsión que desembocó en la burbuja de las hipotecas subprime? ¿Y cómo se ha explicado el estallido de la crisis desde los paradigmas económicos dominantes?
Galbraith explora, no sin cierto sentido del humor, las explicaciones más populares en relación con el comienzo de la "gran crisis" en USA. Las hay para casi todos los gustos. Desde aquellas que reducen todo a un caso de mala fortuna que nadie pudo prever (visión del "cisne negro") a quienes asumen que los acontecimientos extremos ocurren "de vez en cuando" en cualquier sistema estable.
Moraleja: aunque siempre tengamos que ser previsores, no es posibe anticipar escenarios volátiles a tiempo real (teoría de "Distribuciones de colas pesadas"). Por supuesto, también están aquellos que hablan de burbujas "inevitables" de manera puramente descriptiva —confundiendo una metáfora atractiva con una teoría—.
En los tres casos parecería que un acontecimiento tan indeterminado como inapelable hubiese quebrado la normalidad del mercado, cuya dinámica inherente tendería a la estabilidad, la plena producción y una tasa de empleo elevada —hipótesis ingenua o cínica, según se mire, que parece situarse tras estas lecturas—.
Un argumento más sofisticado tendría que ver con la clásica letanía liberal del "Gobierno excesivo": la Ley de Reinversión Comunitaria yankee —que obliga a hacer préstamos en las comunidades en las que se captan depósitos— retroalimentó la burbuja subprime invitando a asumir riesgos a quienes no podían hacerlo, mientras que otros hicieron dinero buscando prestatarios inadecuados. Y todo ello gracias al respaldo de la administración pública, verdadera culpable de la crisis.
Por último, tendríamos la "tesis de la desigualdad", reinterpretada —eso sí— de manera conservadora por Raghuram Rajan (Las grietas del sistema). Muy lejos de Marx, Rajan interpreta la la grieta entre los salarios medios de los trabajadores y los salarios de la élite como el motor de la crisis: es la envidia por el estatus es lo que provoca el endeudamiento.
Más allá de la confusión de Rajan entre el salario medio y los salarios individuales, el hilo rojo de todas estas explicaciones —especialmente la última— es que exculpan a los bancos de su papel en la crisis. Estos aparecen como meros sujetos pasivos o intermediarios neutrales, siendo la gente pobre —envidiosa, anhelante de un modo de vida mejor- la culpable del fiasco por endeudarse más allá de sus posibilidades. Seguro que nos suena.
Si nadie en las esferas gubernamentales y oficiales pudo prever la crisis fue porque se negó a analizar el papel estructural de las finanzas. Y rehusando mirar el motor de la crisis, también dio por sentadas dos malas previsiones: que la estabilización no tardaría demasiado en llegar y que el regreso a la senda del crecimiento estaba asegurado.
DEL EDÉN DEL CRECIMIENTO A LA CAÍDA
Crecimiento y normalidad económica forman, al menos desde 1945, una suerte de identidad absoluta e indisoluble. Sobre todo en USA, que en aquella época se convirtió en "vencedor indemne de la Guerra Mundial, el líder de la industria manufacturera mundial, el hogar de la gran empresa industrial, y la pieza central de la nueva, permanente y estable arquitectura internacional" (Pág. 30).
Tras el New Deal y la implantación posterior de las directrices de la economía keynesiana, centrada en la demanda y en fuertes rondas de inversión pública, todo parecía marchar bien. Más que bien, de hecho: energía barata, tipos de interés bajos, crédito disponible, empleos sindicalizados, vinculados a la productividad, y productos básicos asequibles —en buena parte por la subvención de precios—. Los salarios subían y los impuestos también lo hacían: el Estado invertía en infraestructuras y retroalimentaba el ciclo de desarrollo. Desde este boyante contexto —que vio florecer también el baby boom— es desde donde se plantearon la primeras teorías del crecimiento económico post-Keynes.
Lo curioso de estas teorías (R. Solow, W. Rostow), cuyo interrogante central era cómo podía sostenerse un crecimiento prolongado, fue su ceguera ante la realidad y su borrachera de formalismo. Galbraith habla de ellas, y con toda razón, como modelos que entendían la producción como "la inmaculada concepción".
Por señalar algunos de sus problemas: casi todos estos modelos de crecimiento entendían variables como la demografía y la innovación tecnológica como factores exógenos, asumiendo como único factor mesurable la tasa de ahorro e inversión. La producción se reducía a una relación abstracta entre trabajo y capital, con muchos números y fórmulas pero sin demasiadas determinaciones reales. Por si esto fuese poco, excluían un elemento fundamental: los recursos naturales. Probablemente porque en aquella época resultaban baratos y se confiaba en una suerte de crecimiento indefinido —muy propio, por otro lado, de la concepción del mundo moderna legada por el liberalismo clásico—.
A la luz de estas teorías, el papel del Estado era poco importante. Al haber dejado atrás la depresión y las turbulencias, el gobierno debía proveer bienes públicos, pero no fomentar planes de empleo ni gobernar demasiado la economía —a lo sumo regulaciones parciales o medidas anticíclicas—. La competencia y un mercado cada vez más desregulado comenzaban a ganar la partida. Al menos en la teoría —la práctica institucional aún tardaría en transformarse—.
Resultaba sorprendente que se concibiesen los sistemas crediticio y monetario como simples intermediarios, de manera que tampoco resultaba importante reflejar su dinámica en los esquemas de lo que se llamó New economics durante los 60. Pero el idilio econométrico, la expansión del crecimiento y sus fórmulas abstractas pronto sufrirían un golpe.
La década de los 70 rompió la ficción de las fórmulas de crecimiento. Y esa ruptura vino de los puntos ciegos de la teoría. El petróleo norteamericano había llegado a su "pico", tras alcanzarlo sólo podía llegar el declive y poco después la dependencia energética exterior. Algo que sumado a una fuerte desaceleración de la economía real, sumió en un panorama oscuro el optimismo de la década previa. La crisis había llegado. Ni Richard Nixon ni Gerald Ford pudieron afrontar el problema. Tampoco Jimmy Carter. Ni las devaluaciones del dolar, ni los cambios en política energética pudieron hacer frente a la inflación, el desempleo y la ralentización de la economía. La normalidad se tambaleaba. Milton Friedman y los suyos llegarían como relevo de la New economics, aplicando las recetas neoliberales que hoy conocemos y su economía estructurada "del lado de la oferta". El desempleo y la desigualdad se naturalizarían como un mero efecto de la oferta y la demanda. La administración Reagan–Volcker profundizará en la senda neoliberal aprovechando el control de los tipos de interés mundial: bajadas de impuestos, recortes, aumento de presupuesto militar y subida del dólar para restablecer el crecimiento. El american way of life ya no se sostendría por la fortaleza salarial, sino por el creciente endeudamiento de los hogares.
DE DEBABLES FINANCIERAS Y MIRADAS ALTERNATIVAS
Más allá de lo que en principio pudiera parecer, el mito del crecimiento indefinido no se rompió. Aunque ahora se destile en jerga neoliberal, continúa tan incólume como los modelos abstractos en los que se fundaba antiguamente —sin contemplar los recursos, el medio ambiente, el derecho o las finanzas internacionales—. Autores como Paul Krugman han insistido en la debilidad de los economistas neoclásicos y neokeynesianos (escuela de Chicago, escuela MIT) a la hora de explicar la última crisis. Y es que embalsamar la economía en un modelo de equilibrio sin fricciones no parece la mejor estrategia para entender lo que sucede en el mundo. Aunque -según Galbraith- Krugman y otros economistas de referencia, como Stiglitz, tampoco expliquen convincentemente las causas de la crisis —multiplican desajustes, complejidades y asimetrías informativas, incluso exigen la intervención pública, pero al final no parece que la historia real sea muy de su agrado—.
La mirada marxista, si bien revela otras facetas de la crisis, tampoco resulta satisfactoria para Galbraith. Suponer un sistema inestable y atravesado por contradicciones, más abierto a las crisis, puede ofrecer ventajas, pero su visión podría quedarse en una dimensión excesivamente general. Sobreacumulación y excesiva competencia —crisis de realización— serían las presiones que explicarían la crisis. Pero la concepción de las finanzas como encubridoras de otros conflictos más básicos -lucha de clases, relaciones de poder, caída de la tasa de ganancia en la economía real- no permitiría a los marxistas atender, precisamente, a la propia dinámica de financiera. En realidad si lo hacen, pero no desde la economía de las organizaciones, mucho más cara a Galbraith. Una elección, claro está, mucho menos conflictiva socialmente. También más polite.
El capítulo dedicado a Dean Baker, Wynne Godley y Hyman Minsky es de los más interesantes de la obra (Los profetas a contracorriente). No sólo por la exposición de sus miradas heterodoxas, útiles para comprender el desarrollo de las burbujas desde la estadística o desde perspectivas no lineales, sino por la capacidad sintética y esclarecedora del autor.
El análisis de las posiciones de Minsky es muy fértil. Éste no sólo entiende que la estabilidad genera la inestabilidad, es decir, que el capitalismo no es un sistema en equilibrio, sino que en su vertiente financiera, está sujeto a enormes oscilaciones: la búsqueda de altas rentabilidades lleva a dinámicas de apalancamiento, apuestas especulativas que acaban por no ser sostenibles y que en un futuro requerirán de una refinanciación creciente con nuevos préstamos.
Es la transición a una fase Ponzi que sólo puede colapsar. Recuerden las hipotecas o la famosa crisis de los tulipanes del siglo XVII: la escalada especulativa siempre tiene el mismo final. El desastre. No obstante, Minsky apela al gobierno como regulador: por un lado como detector de escaladas de activos, por otro como equilibrador de la economía. Quizá si se hubiese operado siguiendo a Minsky en la crisis subprime, sugiere Galbraith, la economía se hubiese alejado del abismo.
LAS CUATRO BARREARAS AL CRECIMIENTO
La Gran Recesión no admite diagnósticos optimistas. Y ello por varios motivos. Por un lado está la cuestión perpetuamente obviada, aunque recurrente, de la escasez de recursos y los costes energéticos —pensemos en el petróleo—. En un mundo donde los recursos están financiarizados, la escasez de un recurso clave puede estrangular cualquier forma de crecimiento. Sólo hace falta que la demanda exceda la oferta y que la oferta pueda controlarse y manipularse. Se producirá un "efecto soga": cuando el uso de los recursos aumenta, los precios suben rápidamente y la rentabilidad de las inversiones cae en picado. Esto provoca una desaceleración que puede ocasionar una crisis sobre empresas y hogares. Algo que sólo un desplome puede aliviar. Por tanto, pensar en crecimiento o expansión en una época como la actual no parece otra cosa que fantasía.
El recurso a la potencia militar como garantía para influir en el precio de los recursos tampoco parece plausible. Estados Unidos ya no es esa nación hegemónica que, apelando a la fuerza, pudiera desarrollar nuevas expansiones neo-coloniales. Esto es, guerras de conquista y ocupación. Ni el desarrollo global de la vida urbana, ni la evolución de las armas lo permiten —a no ser que pensemos un delirio atómico; en ese caso, fin de partida—.
La intervención de los medios de comunicación es un factor nada desdeñable: la guerra puede ser retransmitida desde casi cualquier dispositivo y difundida en multitud de redes, lo cual pone límites al ejercicio de la violencia admisible —además de que puede obrar como una fuerte herramienta de deslegitimación política—. Un factor que no suele tenerse en cuenta es el valor de los ejércitos: son increíblemente caros; los ejércitos ya no son de simples voluntarios, deben ser entrenados de manera profesional, manejar equipos sofisticados y adquirir destrezas concretas.
En una relación coste-beneficio no se sale ganando demasiado —sobre todo si hay que permanecer en el territorio mucho tiempo—. Por otra parte, Galbraith muestra estadísticamente como los últimos conflictos norteamericanos no han reactivado en absoluto el PIB. Su efecto económico ha sido exiguo. Por tanto, el recurso militar para embridar el crecimiento parece fuera de juego.
El cambio tecnológico, con su velocidad e influencia en los ciclos económicos, sería una tercera barrera que frenaría cualquier posibilidad de regreso al crecimiento. Más allá de que los smartphones y la última oleada digital no aporten demasiado al bienestar económico y los estándares de vida, lo importante es que la función de las nuevas tecnologías es ahorrar costes en el trabajo.
Por ejemplo: reemplazar al personal de caja por máquinas lectoras de tarjetas. El proceso de "destrucción creativa", que diría Schumpeter, destruye empleos masivamente y concentra ingentes cantidades de capital en manos de los magnates tecnológicos. Además, la ola digital no tiene, ni de lejos, la capacidad de arrastre en términos de empleo y distribución de beneficios que la era fordista —genera escaso trabajo secundario—. En este escenario la inversión en innovación y la competencia se extreman, por lo que las tasas de beneficio son tremendamente cambiantes. Sumado a la sustitución tecnológica de la fuerza de trabajo, parece que nos aproximamos a una era de empleo todavía aún más escaso y precario.
Un último elemento al que Galbraith da importancia central es el fraude financiero. Las finanzas asumen la corrupción, la especulación y el fraude como dinámicas estándar. ¿Cómo generar fases de crecimiento económico cuando lo que se buscan son altas rentabilidades sin importar ni el método ni sus efectos? Da igual que se falseen productos, como las subprime, ya que son las propias agencias de calificación quienes operan para blanquearlos. En el momento previo a la crisis se emitieron millones de hipotecas a prestatarios que dependían de la revalorización continuada de sus activos en la reventa de sus casas. Todos ellos con ingresos inestables.
Estos préstamos se sobregarantizaban empaquetándolos y vendiéndolos a bancos comerciales y de inversión. Las agencias de calificación cooperaban. La estructura de las organizaciones financieras tiene para Galbraith un peso importante en la corrupción: al ser pirámidal y aglutinar mucho poder en pocas manos, se producen fraudes de control, lo que apunta directamente a los bancos: los fraudes en las organizaciones no suelen producirse por cuestiones exógenas, sino que derivan de quienes concentran poder. El esquema especulaivo de Minsky ilustraría bien las fases del fraude: apalancamiento, especulación más potente, transición a una fase Ponzi y colapso. ¿Cómo desarrollar crecimiento con estructuras tan arbitrarias, piramidales y desreguladas, alejadas de cualquier fiscalización política?
POR QUÉ NO HABRÁ RETORNO A LA NORMALIDAD
La respuestas de los nuevos modelos económicos a la crisis, fundados por lo general en las mismas abstracciones que los viejos, siguieron errando. No hubo, no ha habido, recuperación automática tras el golpe. Las recetas neoliberales —a las que Galbraith denomina contrarrevolución descabellada— insisten en desmantelar lo público -Seguridad Social, Medicare-, echando la culpa de la crisis a los excesos de regulación por parte del gobierno estadounidense y sus empresas públicas.
También insisten que tras los "ajustes" el crecimiento y la normalidad retornarán. Eso sí, no explican cómo y tienen todas las pruebas en su contra. Lo cierto es que estamos metidos en una Gran Recesión que cierra un ciclo: el sector financiero privado ya no sirve como motor de crecimiento. La especulación y las finanzas han mantenido activa la economía durante tres décadas, pero con el último boom de los créditos y los activos inmobiliarios todo se ha frenado en seco. Y sin posibilidades realistas de reanudar la marcha. ¿Y ahora qué? La provisión pública de demanda está atada de manos y la privada, a través de los créditos, no se producirá. No habrá recuperación de la demanda.
Frente a un escenario sombrío de carácter global, la apuesta de Galbraith no deja de ser singular: el crecimiento lento. Una tasa superior a cero pero muy alejada de lo que fue el crecimiento de los Treinta Gloriosos. Además, un crecimiento sometido a constantes regulaciones y basado en un principio de inversión cuidadosa. Dicho crecimiento, si quiere sustraerse a la depredación de un contexto de crecimiento negativo, tendrá que tener en cuenta el medioambiente, los recursos y las formas de redistribución de la riqueza —lo que requeriría mejoras democráticas—.
Pero ¿Cómo implementarlo? Aligerando grandes costes, como los ejércitos, y adelganzando instituciones financieras, como los grandes bancos, por ejemplo. Caminaríamos hacia una sociedad más descentralizada y un nuevo New Deal que no tocaría ni la Seguridad Social ni otro tipo de programas públicos: de hecho, se trata de reactivar estas garantías sociales frente al riesgo económico. Frente a apuestas como la Renta Básica, que tampoco llega a descartar, Galbraith apuesta por prejubilaciones con beneficios que permitan la entrada de nuevas generaciones en el mercado de trabajo, usando así de manera eficiente la Seguridad Social.
Estaríamos ante una sociedad basada en unidades económicas dispersas, con costes fijos relativamente bajos, un uso elevado del trabajo en relación con maquinaria y recursos, pero con rentabilidades bajas que estarían apoyadas en una estructura de protección social generalizada. ¿Seguiríamos en una sociedad capitalista? No queda demasiado claro ¿Hay una apuesta decrecentista? Quizá de manera indirecta.
Lo que queda claro en El fin de la normalidad es que el retorno a una sociedad en la que la normalidad y el crecimiento vayan de la mano es imposible. Quedan algunas dudas y puntos ciegos en la obra, especialmente los que tienen que ver con el conflicto social —la lucha de clases— y hasta qué punto un "crecimiento lento" pone en jaque las dinámicas propias del capitalismo. ¿No es ese tipo de crecimiento una suerte de respiración asistida para el mismo? ¿O es tal vez un medicamento paliativo para suavizar la agonía? Quizá estemos en la antesala de un capitalismo terminal. No deja de llamar la atención que autores como Wolfgang Streeck o incluso Randall Collins manejen diagnósticos parecidos —con diferentes acentos en lo relativo a lo apocalíptico del momento—. Parece que la transición al poscapitalismo es inevitable. La cuestión es si será guiada por un nuevo New Deal, por un capitalismo neo-feudal, cada vez más autoritario y violento, o por el triunfo del 99%. Hagan sus apuestas.