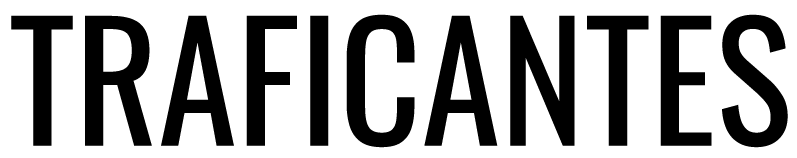En su voluminosa Historia del poder político en España, José Luis Villacañas nos cuenta una anécdota sobre Felipe González que no podemos sino leer con bastante recelo. Recoge Villacañas que González dijo una vez que le hacia gracia oír que la Transición había sido un proceso ordenado. “Hay que decir con claridad que nadie tenía un programa perfectamente acabado”, sentenció el expresidente de Gobierno. En verdad pese a la sorna de González el proceso fue suficientemente planificado tanto jurídicamente como políticamente. Para encontrar la prueba de lo primero no hay más que echar un vistazo al elegante librito de 1972 El principio monárquico de Miguel Herrero de Miñón, analizado con sutileza por Villacañas. Y en cuanto a lo segundo, hay que reconocer que la conducción del proceso de Transición de la dictadura a la monarquía parlamentaria le correspondió en lo fundamental a las mismas élites, o a una parte considerable de las élites reformistas del franquismo. Lo que sucedió en general es que el proceso exigió que los sectores hasta entonces dirigentes se vieran obligados a asumir buena parte de las demandas de la oposición. Lo que propició por un lado, la incorporación de nuevas élites subalternas –Felipe podría dar cuenta de ello– pero también de los sectores populares mediante los avances acaecidos en derechos sociales. Este proceso podríamos decir que se cierra en torno a la victoria del PSOE en 1982 o, para otros autores, con el referéndum sobre la entrada en la OTAN de 1986.
De hecho, en consolación con la actual moda gramsciana, podríamos decir que ésta fue la construcción hegemónica de la Transición. Al hacerlo, se erigió un relato, el del consenso, casi como mito fundacional de nuestra democracia que dotaba de legimitidad a sus actores, al sistema de partidos y solidificaba el nuevo régimen. En este sentido, la actual crisis económica ha puesto de relieve la incapacidad de aquellos mismos actores para dar satisfacción a las demandas de una buena parte de la población, en la medida en que tanto los partidos como las instituciones levantadas en el 78 se muestran incapaces de incorporar el descontento y la desafección, probablemente por la ruptura de lo equilibrios por las élites económicas en las legislatura Aznar-Zapatero. Esto ha dado lugar a un cuestionamiento político y cultural del relato oficial y a un diálogo constante con este período.
Entre la abundante bibliografía que recientemente ha puesto en entredicho la narrativa de la Transición destaca el texto del sociólogo e historiador Emmanuel Rodríguez, Por qué fracasó la democracia en España (Traficantes de Sueños, 2015). Escrito bajo la urgencia, como el autor indica, del 15M, lo hace poniendo el foco en el papel preponderante en el ciclo de movilizaciones sociales protagonizado básicamente por la clase obrera tradicional. Bajo esta óptica, la Transición fue una época de oportunidad pero como refleja el título acabó una vez más en un proceso que logró desactivar al pueblo como actor político mediante una serie de pactos entre élites realizados en torno a una mesa de restaurante. Según Rodríguez López, de lo que se trató fundamentalmente fue de limitar el número de actores políticos, de crear rápidamente los marcos de estabilidad electoral para encauzar la conflictividad social, de canalizar las manifestaciones de las clases trabajadoras y por tanto de limitar sus potencialidades democráticas.
Emmanuel Rodríguez analiza en la primera parte de su libro aquellos dos actores que han sido considerados básicos para entender la Transición: uno es el reformismo franquista y el otro la izquierda política. El desarrollismo dotó de realidad a la pretensión franquista de haber constituido una sociedad de clases medias. Se duplicó la renta per capita que propició el avance de una incipiente sociedad de consumo que requería inexorablemente de cambios políticos si quería sobrevivir. Este proceso fue leído correctamente por el sector aperturista del régimen. En este contexto, el rey se presentó como la figura más apropiada para conducir el cambio sin traumas al nuevo régimen al representar para una alta parte de los militares la continuidad con el anterior, de acuerdo al plan de Torcuato Fernández-Miranda. Por su parte, Fraga buscó un “canovismo atemperado” que le destinara a jugar el rol de líder del bloque de centro derecha. Un plan que solo tuvo resultado, como sabemos, a medio plazo. Suárez que viajó con compañeros de viaje menos señalados lo desplazó pronto del centro político.
El referéndum dio legitimidad al gobierno y al monarca y confirmaba el protagonismo de Suárez. Luego llegaría la legalización del PCE con la asunción de los signos nacionales y el sueño de Carrillo de equiparar el partido con sus homólogos francés e italiano. En cierta medida, este juego de pactos vendría a poner de relieve que la reforma estaba conducida mediante una negociación entre élites con estricta exclusión de los diversos actores sociales en conflicto. Los Pactos de la Moncloa dictaminaron su correlato en materia económica y sindical.
Bajo este punto de vista, la Transición simbolizaría en definitiva una gran derrota de la izquierda que acaeció con la desarticulación cuasi programada de la extrema izquierda, los diversos sindicalismos, los movimientos sociales alternativos y “la máquina de guerra de las cédulas” del PCE, cuyos dirigentes contribuirían amablemente a esta tarea. De este modo, el ciclo de movilización social fue silenciado mediante su coaptación, frenando cualquier intento de intervención en el proceso de reforma del régimen. O dicho de otra manera, mediante las nuevas formas de representación se dotó de preeminencia a los partidos políticos y sindicatos como únicos interlocutores válidos por encima de los actores sociales en conflicto, lo que contribuyó innegablemente a su desarticulación. Con Poulantzas podemos decir que “el Estado capitalista tiene siempre la misión de agrupar por arriba y dispersar por abajo, es decir fragmentar y dispersar al descontento”.
Lo único que sobreviviría sería el PSOE, cuyo papel en la movilización antifranquista fue siempre marginal pero de acuerdo al plan de Torcuato siempre fue el interlocutor privilegiado de las élites conservadoras. Si bien Suárez pensó en Carrillo, las élites reformistas del franquismo apostaron pronto por González. Lo que probaría en cierta manera el papel cardinal que estaba destinado a jugar como el partido del régimen. La victoria del Partido Socialista en las elecciones de 1982 significaría por tanto el broche del proceso llamado Transición, que al tiempo que relevaría a la vieja clase política franquista dotaría al régimen de una pátina de modernización y europeización. Es más, el sí en el referéndum sobre la entrada de España a la OTAN sería el final feliz que cerraría exteriormente la Transición. No es casual que Izquierda Unida naciera en torno a este contexto.
La idea era clara: ir a un sistema bipartidista que asegurara la continuidad de un cierto “capitalismo familiar” y su reproducción económica y cultural. Para ello, era necesario incluir un actor subalterno a juego pero también una asunción mínima de las demandas sociales que neutralizarán la movilización. Con acierto Rodríguez, pone de manifiesto como la Constitución del 78 selló definitivamente la partidocracia que dominaría los siguientes treinta años, al tiempo que blindaba la reforma a cualquier iniciativa que no contara con el apoyo de los dos grandes partidos. Por ello, justo ahora que las instituciones fallan se hace más evidente que la caducidad de la Constitución estaba destinada a coincidir con la del propio régimen que finalmente sancionó.
En definitiva, como pone de relieve el autor en su sugerente trabajo –cuyo comentario íntegro desbordaría las pretensiones de esta reseña–, la nueva clase política, subordinada al poder de las élites económicas, tuvo una clara función gestora en los procesos de institucionalización de la movilización social que ha terminando dando lugar a una patrimonialización del Estado en todos sus niveles. Asimismo, el texto de Rodríguez revela una lectura de clase del proceso en el que las élites hicieron lo que tenían que hacer como élites y en el que la tradicional clase obrera, que aquí es considera el sujeto de la ruptura, no acabó siendo el protagonista. Lo que refleja cierta nostalgia del autor de la centralidad de la clase perdida como sujeto del cambio político, al tiempo que se pone de manifiesto una lectura en la que en cierta medida se obvia por la limitada capacidad política de la oposición franquista, tanto de los movimientos sociales como de lo que sería su representación política, que tiene ver mucho con el papel que jugo el miedo y de la correlación de fuerzas entre los diversos actores. Además, si bien se puede argumentar que la oposición gozó de la legitimidad para el cambio, no gozó de la fuerza, y lo contrario se podría decir de las élites franquistas que gozaron de la fuerza pero no de la legitimidad para imponer todo lo que a ellas les hubiera gustado.
En este sentido, si bien es cierto que mayormente la Transición se gestionó en una mesa, con sus implicaciones, también lo es que en todo proceso político se debe reconocer elementos de victoria y de derrota. Algunos logros sociales deben entenderse en esta perspectiva. Es más, a mi modo de ver, la democracia nacida en el 78 no sería una continuidad del franquismo, sino un nuevo régimen que emergiendo desde la calle se cierra en las instituciones, como sí pone de manifiesto el libro de Rodríguez. El régimen se consolidó con éxito –y duró lo que ha durado– porque fue capaz de imponer un consenso general en torno a su legitimidad. Eso convirtió a la Transición, como decíamos en un mito fundacional. Si volvemos nuestra mirada hoy al 78 es precisamente porque la legitimidad de nuestras instituciones se ha agotado entre otras cosas porque los que mandan ya no convencen.