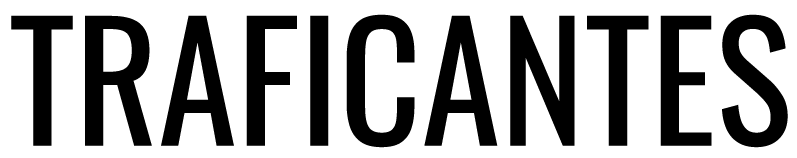Una nueva política de clase, un proyecto anticapitalista eficiente, solo puede pasar por una “alianza de los diversos”, respetuosa de su autonomía al tiempo que virtuosamente cooperativa
La muerte de George Floyd el pasado 25 de mayo a manos de un policía desató una oleada de revueltas en más de cincuenta ciudades de Estados Unidos. Sorprendentemente estas protestas se han replicado no solo en Latinoamérica, sino que han llegado a Europa –también a España–, en forma de manifestaciones contra el racismo institucional, bajo el mismo lema, devenido global: las vidas negras importan.
Que el lema y la protesta sean globales no implica que las réplicas estén descontextualizadas o sean únicamente mediáticas, como han apuntado algunos análisis, sino que aquí opera un mecanismo de resonancia de las luchas: cuando las condiciones de opresión que se dan en un determinado lugar encuentran eco, incluso a pesar de las distancias, en otro. Que haya marcas o políticos que se hayan aprovechado de la legitimidad de la revuelta para sus propios intereses difícilmente borra el trasfondo de esta lucha, un problema arraigado, largo tiempo combatido, pero ominosamente silenciado: la explotación del trabajo migrante. Una clara reivindicación se abre paso con singular fuerza por parte del antirracismo autoorganizado, el mismo que lleva años enfrentándose a las brutales prácticas de control migratorio y a las leyes de extranjería, y que no viene de Marte sino que está bien arraigado en nuestro país y en toda Europa: ¡Regularización Ya!
Para comprender el fenómeno hay que entender el contexto estadounidense, en donde la imbricación de raza y clase es históricamente evidente, debido tanto la herencia de la esclavitud como a la marginalización de la fuerza de trabajo afroamericana. La exclusión de las personas negras, como miembros del núcleo central del movimiento obrero, puso de relieve ya en su tiempo su inoperancia –y su ilegitimidad– desde el punto de vista socialista. Su efecto fue precisamente el de la jerarquización laboral: la clase ha sido racializada. Es decir, que la raza es el vector que permite fijar el segmento más explotado y subalternizado de la clase.
La raza por tanto ha sido una mediadora histórica de la clase eficaz en Estados Unidos, pues servía para cortocircuitar la identificación del segmento racializado con la “clase media”. Esto es un viejo fruto del sindicalismo mayoritario norteamericano, un sindicalismo de estilo corporativo que hunde sus raíces en los años ochenta del siglo XIX y que adoptó su denominación del nombre del más destacado de sus viejos dirigentes, Gompers.
El gompersismo consistía en el encarecimiento de la mano de obra blanca y autóctona respecto a la negra y foránea mediante su marginación sindical y su asignación a los puestos más descualificados. Esto con la connivencia de la propia patronal, que encontraba en ello una útil forma de control del movimiento obrero. Su efecto no fue desde luego la “unidad de clase”, sino aproximar al trabajador blanco o “nativo”, auténtico miembro de la nación, al imaginario de clase media gracias al disfrute de salarios relativamente más altos que los de su pares racializados.
¿Qué podría tener de extraño entonces el comunismo de los Black Panthers? Aún hoy, en una línea histórica no disuelta, el movimiento Black Lives Matter es perfectamente consciente de que la cuestión racial pasa por la cuestión de clase, que la represión policial no es sino la gestión securitaria de la pobreza, allá donde no se desea abordar la cuestión social. Cuando este movimiento habla de “abolir la policía” como horizonte, y de “desfinanciarla” en pasos progresivos, lo que demanda es que es ese dinero se destine a programas y medidas de carácter social –sanidad, educación, redistribución de renta, etc–. Y no solo en sus comunidades, sino en términos universales, como se muestra en su reivindicación de una sanidad universal y gratuita o de una reforma fiscal, cuyo enfoque de equidad racial no es incompatible con una redistribución de carácter general. No se trata por tanto de un movimiento particular frente a un “universalismo de clase” que solo la forma organizativa de un partido sería capaz de representar e incluso de encarnar –como entiende cierta izquierda–.
De hecho, al otro lado del Atlántico se es consciente igualmente de la importancia política de este movimiento, no solo en términos de justicia para unas personas que llevan tanto tiempo persiguiendo la igualdad real, sino en términos precisamente de hegemonía política, de universalidad material, práctica. Y es esto lo que quizá explique que sea tan transversal y cuente con el apoyo de multitud de personas no racializadas. La precarización de la población general se lee aquí a partir de su extremo, la población negra. Así como el estilo de gobierno de Trump, frentista, divisionista y autoritario –funcional al capitalismo en su vigente fase– encuentra su manifestación más clara en la brutalidad policial. Ese tipo de gobernabilidad trata de recomponer los bloques sociales jerarquizando a la población, asimilando parte del trabajo autóctono a un imaginario de orden, y la otra parte, la racializada, a la dimensión de la amenaza. Un recurso de muy vieja data cuyas formas actuales pueden encontrarse en la Nueva Derecha estadounidense que surgió en los setenta –contra el 68 y contra el Estado del bienestar–, pero que se remonta al auge progresivo del nativismo norteamericano desde las últimas décadas del siglo XIX.
Vencer a la extrema derecha
El movimiento Black Lives Matter redibuja eficazmente las líneas de las alianzas y las hostilidades, y su carácter multirracial muestra de forma innegable que la progresiva pérdida de derechos hasta su total ausencia es cuestión de grados, pero que es un destino para todos en el actual capitalismo financiero. Sus promotores –denuncia este movimiento– no son fundamentalmente las gentes no blancas, sino mayoritariamente los exitosamente blancos, es decir, un ínfimo porcentaje de la población: las clases dominantes, a las cuales solo escasa y anecdóticamente pertenecen personas negras. Detalle que, en cualquier caso, no puede ocultar la evidente y abrumadora coincidencia de subalternidad de clase y raza negra.
Mientras esto se entiende perfectamente en Estados Unidos –lo que explicaría el aumento de la aceptación del movimiento desde que nació en 2013–, las propuestas de las estrategias autodenominadas “obreristas”, centradas en el trabajo autóctono, solapadamente masculino e identificado con la auténtica nación o con una falsa encarnación del universal, muestran claramente sus límites a la hora de deshacer las formas en que hoy por hoy se gestionan y gobiernan los riesgos de conflicto social y las contradicciones de clase. Esas propuestas, hoy defendidas desde determinada Izquierda, contribuirían, en realidad, a darle una frágil salida a la crisis de gobernabilidad –consistente en la precarización, el expolio, y el endeudamiento generalizados– de las poblaciones en el capitalismo financiero. Esto es precisamente lo que Black Lives Matter nos enseña: la necesidad y la posibilidad de disolver esa gobernanza y de redefinir quién es el aliado y quién el enemigo político, de acuerdo con una lógica indiscutiblemente anticapitalista.
De otro lado, el señalamiento del otro racializado y migrante, como fuente de problemas de carácter social, ejerce una suerte de compensación al otorgar un cierto estatus simbólico –nacional– a quien se siente en riesgo social y económico. Este mecanismo consigue integrar al trabajo autóctono –enfrentado al racializado o migrante– en un bloque nacional bajo la dirección de las élites, reclutándolo así para el proyecto político oligárquico. Este es precisamente el problema histórico estadounidense en la creación de un frente unido de clase tras el periodo llamado de la Reconstrucción (1865-1877), posterior a la Guerra Civil. Y es lo que ha representado el mayor obstáculo para el progreso del socialismo. Ahí reside la principal línea estratégica no solo de la Nueva Derecha norteamericana desde los setenta, sino también de sus actuales ramificaciones en la Alt-Right y por supuesto, de su traslación española en Vox. Pero esta versión radicalizada y gesticulante no tiene que hacernos olvidar que, en realidad, este es un modelo de gobernanza común en el capitalismo, que se manifiesta en medidas concretas de control migratorio, de segmentación y fijación de la fuerza de trabajo y en la forma de abordar la cuestión migrante –política y mediáticamente–. Este modelo conforma un perverso sentido común que bien puede adoptar formas menos vulgares y estridentes que las posfascistas.
Tal y como argumentamos en el libro Familia, raza y nación en tiempos de posfascismo (Traficantes de Sueños, 2020), una nueva política de clase, un proyecto anticapitalista eficiente, solo puede pasar por una “alianza de los diversos”, respetuosa de su autonomía al tiempo que virtuosamente cooperativa. En ello hay una firme invitación a pensar la política de clase en el complejo y diversificado contexto actual, que es también el de una insoslayable escasez del empleo. En definitiva, se trata de una invitación a aprender de los movimientos afines y de aquellos en los que participamos, y a constituirnos juntos a través de la práctica política. Desde esta perspectiva, Black Lives Matter, aparentemente lejos, está en realidad muy cerca de nosotros. Su ejemplo inspirador abre caminos y nos ofrece una importante enseñanza.