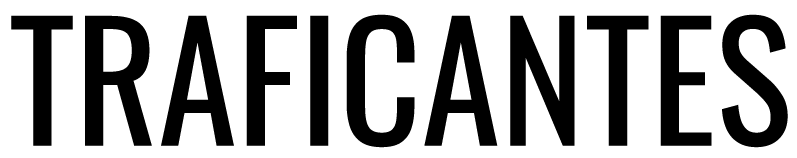La mayoría de los escritores tiene más de una faceta, una voz, una personalidad, un carácter. Son, por decirlo de alguna manera, desdoblables. Me refiero a que suelen manejar distintos géneros literarios, y en consecuencia recurrir a diferentes herramientas, tienen que cambiarse el disco antes de empezar a funcionar. Creo que soy uno de ellos.<BR><BR> Escribo ficción (cuento y novela), crónica y ensayo. Y hago periodismo. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que a eso me condujeron mis estudios profesionales: estudié Periodismo y Comunicación Colectiva en la UNAM y después hice una maestría en Letras en la Universidad de Nuevo México; luego, mis actividades combinan ambas áreas, el periodismo y la literatura.<BR><BR> Empecé siendo crítico, ensayista, y hasta donde sé, quienes conocen mi trabajo me asocian estricta y necesariamente con esa área, soslayando casi siempre mis otras facetas.<BR><BR> Mi tesis de licenciatura fue sobre la crítica literaria mexicana, material prácticamente inexplorado cuando me acerqué a él. Lo publiqué con el título de Faros y sirenas (aspectos de crítica literaria). Eso llevó a que mis primeros pasos periodísticos se encaminaran a las bellas artes, a la literatura en especial: así, desde 1977 no he dejado de reseñar libros ni siquiera una semana; quiero decir con esto que puse en práctica mis conocimientos teóricos: suponiendo que conocía los mecanismos de la crítica en sus distintas modalidades (la crítica periodística, la crítica de investigación o académica y la crítica creación), me apliqué a su práctica.<BR><BR> Jamás he reunido mis reseñas de libros, como acostumbran hacer algunos colegas. En cambio, reuní en lo que fue mi primer libro (Segunda voz) ensayos sobre novela mexicana. Y aquí empezó a funcionar ese cambio de piel de que hablé al principio, pues no es lo mismo pergeñar una nota crítica de libros destinada a aparecer en un periódico, una revista o un suplemento, y que debe ceñirse a las reglas de origen periodístico que exige (novedad, inmediatez, sentido noticioso), que escribir textos de mayor extensión y profundidad sobre autores u obras específicas pero que no enfrentan la exigencia de lo actual. Aunque son parientes cercanísimos, la reseña y el ensayo mantienen su propia fisonomía, sus peculiares formas de abordaje. Y para hacerlos uno debe seguir las reglas, ponerse el disco adecuado.<BR><BR> Paralelamente, fui escribiendo crítica de la tercera naturaleza, la llamada crítica de investigación o académica. Ésta es del todo distinta a las antes mencionadas, así sea que opere sobre el mismo fenómeno, la literatura. A diferencia de aquéllas, este tipo de análisis nada tiene que ver con la premura, ni con la limitación espaciotemporal. Si la reseña actúa sobre materiales de recientísima aparición (no se puede reseñar impunemente el Quijote, ni Las mil y una noches); si el ensayo de mayor extensión y profundidad se concibe para ser publicado en revistas especializadas que a la vez permiten ir más allá de las dos cuartillas que impone el periodismo, la crítica académica permite al practicante todo el tiempo del mundo para hacer acopio de información, consultas bibliográficas y hemerográficas, entrevistas, en fin, y el resultado suele ser publicado en forma de libro en el que, por supuesto, se ha utilizado una metodología del todo distinta a la de las otras modalidades críticas. Algunos de mis libros correspondientes a esta categoría son el ya mencionado Faros y sirenas, De acá de este lado (una aproximación a la novela chicana), Tres tristes tópicos: la narrativa de Sergio Galindo y Lágrimas y risas: la narrativa de Jorge Ibargüengoitia. (Publicaré en los próximos meses Guía de pecadoras [personajes femeninos de la novela mexicana del siglo XX], que no es exactamente un trabajo académico, sino más bien lo que he llamado crítica creación, porque no interviene la rigurosa metodología, y aún así contiene grandes dosis de información y teoría.)<BR><BR> ¿No queda claro así que quien ejerce la crítica literaria debe cambiar de voz, de método, de herramientas, aun cuando se trata del mismo género? Si esto es imperativo, necesario, hay que imaginar el cambio radical que debe hacer el mismo crítico cuando decide hacer ficción, es decir cuento, o novela, o poesía.<BR><BR> En mi caso, debí empezar por el cambio del disco de la crítica en cualquiera de sus formas por el de la crónica. Ésta, según entiendo, contiene elementos del periodismo y la literatura, es la frontera exacta entre ambas materias. La crónica -por lo menos la que he practicado- tiene un origen esencialmente periodístico, pero trasciende los límites de la nota informativa porque se sacude el obligado concepto de la objetividad y, apelando a recursos propios de la literatura, alcanza otro nivel, de ahí que muchas veces los lectores de periódicos consideren que lo que se les ofrece como crónica sea en realidad una ficción, un cuento. Pero qué va: aun sin apegarse del todo a la objetividad periodística debe mantener el principio de verosimilitud e inmediatez, es decir, tiene que partir de hechos reales, concretos, susceptibles de comprobación, algo que está muy lejos de serle exigido a un cuento, que es casi siempre una invención.<BR><BR> Voy a poner un ejemplo para matizar el carácter dual -periodístico y literario- de la crónica. Si asisto al acto de apertura de una exposición de pinturas en la sala principal del Museo de Arte Moderno de la ciudad de México y me encuentro que entre los asistentes hay una indígena, una María, cargando en su rebozo a un niño y en las manos una caja de chicles mientras mira y admira con detenimiento las piezas expuestas, tendré que extrañarme, porque no es el público habitual de esos actos. Sin embargo, si llego a la redacción de mi periódico con tal noticia, es seguro que mi jefe me mandará al carajo, porque eso puede ser curioso, mas no es la gran noticia. Es entonces cuando aparecen las virtudes de la crónica: si cuento lo mismo no con los elementos de la nota informativa, sino apelando a los de la literatura (descubriendo la extrañeza, los fuchis de los espectadores emperifollados, los rasgos y actitudes de la indígena, los berridos de su niño, etcétera) es seguro que el material podrá interesar al jefe y en consecuencia a los lectores. Es un hecho real, comprobable, al que hay que reforzar con las herramientas propias de la ficción. Ese es el tipo de crónica que he practicado: durante muchos años publiqué una cada semana en unomásuno, y más tarde reuní algunas de ellas en Crónicas romanas, Loquitas pintadas y en el volumen colectivo Amor de la calle. (Publiqué un par de crónicas de otro tenor [de viaje, más extensas], en Aztecas en Kafkania.)<BR><BR> La crónica tiene, entonces, sus propias reglas, sus mecanismos singulares. Y cuando determiné cambiar la crónica por el cuento, debí cambiar también el método, las herramientas, la voz, la estrategia, el