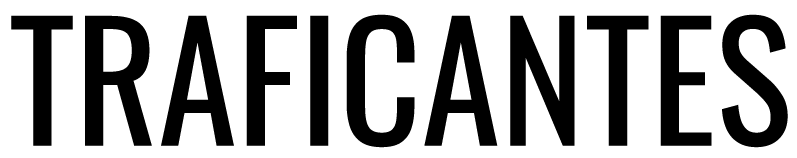«Me llamo Velibor Colic, soy refugiado político y escritor. Soy políglota. Escribo en dos lenguas: francés y croata. Pero ahora me parece que tengo acento incluso al escribir. Mi frontera es la lengua; mi exilio, el acento. Llevo veintiséis años viviendo mi acento en Francia. Toda una vida, de hecho. Y me siento bien, tan bien que con frecuencia me sorprendo pensando: anda, si soy francés.
En 2008 llegó la crisis financiera y con ella volvió a aparecer el miedo a los extranjeros. Empezaron a decirme que no era francés. Desde entonces, me adapto como puedo a esa mirada que arrojan sobre mí y vigilo las Bolsas del mundo entero. Nada ocurre por primera vez, todo es una terrible repetición. Así pues, vivo, miro y anoto. Mi apellido suena a excusa. Mi nombre, también. Soy apátrida. Soy refugiado político. Sé hablar. También sé cantar, cuando quiero: Georges Brassens y Adamo, ?Tombe la neige?. Mi nuevo país ha envejecido conmigo; ahora me resulta cómodo, como unos zapatos del año pasado. Estoy igual que casi todo el mundo: asustado por la violencia cometida en nombre de Dios, perdido ante el triste Mediterráneo, convertido en un cementerio azul, en ocasiones enternecido por la humanidad. Mi universo mental está formado de señales y de gestos: aprender y olvidar a la vez. Primero aprender; luego olvidar. Por separado. El exilio es bipolar. El exilio es también una balanza. Medir el peso metafísico de lo ganado y lo perdido. Comparar sin interrupción. Inventarse al mismo tiempo un pasado y un porvenir. Cambiar la ciudadanía por un estatus. ?¡Pues ya está, joven, ya tiene su estatus!?, me dijo la señora de la Oficina Francesa de Protección de Refugiados y Apátridas.
Y todo ello con una voz clara y un rostro abierto y sonriente. Como si me estuviera anunciando que iba a ser padre. También es necesario dosificar y analizar bien la diferencia entre las palabras país y patria. Entre la lengua de la infancia y la del exilio. Comprender bien, y manejar lo mejor posible, nuestras emociones clandestinas. No es de extrañar que mi primer cambio afectara a la lengua. En efecto, un refugiado no habla, sino que vive una lengua. La alegría de salvar la vida rápidamente se sustituye por el miedo. ¿Dónde estoy? Analfabeto y sin voz, pobre y sin papeles, la lengua fue el primer escalón en mi búsqueda de la verticalidad del hombre en pie. Al principio, contaba probablemente con una pequeña ventaja. La de ser un extranjero europeo, invisible. La de ser extranjero sólo por mi incapacidad de hablar la bella lengua francesa. Reducido, aniquilado, devuelto al analfabetismo. Y era terrible. A un hombre que nunca dice nada, que no sabe nada y que por añadidura es pobre se lo toma siempre por idiota. Una sombra.»
EL LIBRO DE LAS DESPEDIDAS
Precio: 19,00€
Sin stock, sujeto a disponibilidad en almacenes.
Editorial:
Coleccion del libro:
Idioma:
Castellano
Número de páginas:
208
Dimensiones: 210 cm × 135 cm × 0 cm
Fecha de publicación:
2023
Materia:
ISBN:
978-84-18838-84-2
Traductor/a:
SALAS RODRÍGUEZ, LAURA
AUTOR/A
COLIC, VELIBOR
Velibor Čolić nació en 1964 en la pequeña ciudad de Modriča (Bosnia), donde fueron reducidos a cenizas su casa y sus manuscritos durante la Guerra de los Balcanes.
Alistado en el ejército bosnio, desertó en mayo de 1992 y fue hecho prisionero; sin embargo, logró escapar y se refugió en Francia, donde vive actualmente.
En 1994 la editorial francesa Le Serpent à Plumes publicó su extraordinario primer libro, Los bosnios (Periférica, 2013), al que siguieron, entre otros, La Vie fantasmagoriquement brève et étrange d’Amedeo Modigliani (1995), La Chronique des oubliés (1996), Mother funker (2001), Perdido (2005), Archanges (2008), Jésus et Tito (2010, Prix Littéraire des Jeunes Européens 2011), Ederlezi (2014) o Sarajevo ómnibus (2012).