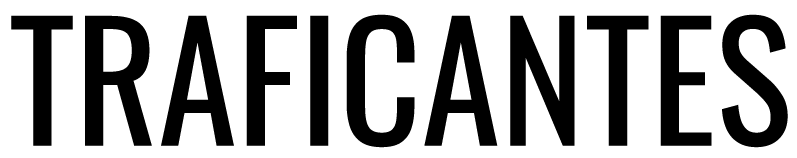La clase media española languidece. O, por lo menos, aquel conjunto social que se ha autodefinido mayoritariamente como “clase media” desde hace al menos cincuenta años. Sus grandes vías de conformación (los títulos académicos, el empleo público, el Estado de Bienestar, la especulación inmobiliaria “familiar”) parecen estar cada vez más bloqueadas. El proceso de proletarización precaria de las nuevas generaciones avanza a un ritmo sostenido desde la crisis del 2008. Una creciente irritación anega la cultura política de una amalgama social diversa que se había caracterizado durante décadas por su autoidentificación con la modernización, la democracia parlamentaria y los derechos civiles.
El brillante libro “El efecto clase media. Crítica y crisis de la paz social”, de Emmanuel Rodríguez (Traficantes de Sueños, 2022) narra con detalle el proceso histórico de conformación de una capa social que se autodefine como mayoritaria a partir de la Transición y que genera una trama cultural y social que dota de estabilidad a la democracia parlamentaria española, mientras oculta y desplaza las tendencias rupturistas de la clase obrera en el proceso de reforma del franquismo que da lugar a la Constitución de 1978.
Rodríguez mantiene que “la clase media es más un efecto que una clase” en el sentido clásico del análisis marxista. Es una capa social mayoritaria que se siente dirigente del proceso de modernización y que ahuyenta, al tiempo la posibilidad de la involución al fascismo y la sombra recurrente de la ruptura. En la constitución material de esta mayoría conformista, que sustenta al nuevo régimen durante décadas, la acción del Estado es un elemento decisivo. “La clase media es el Estado” nos dice Emmanuel, queriendo indicar que sin políticas públicas reiteradas y sistemáticas que alimenten las bases económicas de este conglomerado diverso y fragmentado, la “clase media” nunca hubiera podido llegar a reproducir durante tanto tiempo ese “efecto” de paz social que ha caracterizado a la democracia española desde la Transición.
Las políticas públicas están en la base de los dos grandes períodos de conformación de la clase media. El primero es el período del desarrollismo franquista que desemboca en la Transición, que combina la expansión del gasto y el empleo público, el despliegue de un sistema educativo que permite acceder masivamente a titulaciones académicas que facilitan el “desclasamiento” de los jóvenes de clase obrera; y la construcción de una “sociedad de propietarios” mediante el desarrollo de una extensa política de vivienda orientada hacia la propiedad familiar y no hacia el alquiler o las formas de vivienda cooperativa que existen en otros lugares del Norte de Europa.
Cuando el impulso keynesiano-desarrollista se agota, le sustituye el “keynesianismo del precio de activos”. Se trata de una política pública, paralela al despliegue de las medidas neoliberales que se vuelven dominantes, destinada a generar recurrentes burbujas inmobiliarias. En un escenario de predominio de la vivienda en propiedad, las familias de “clase media”, asediadas por la constante presión sobre los salarios y los recursos del Estado del Bienestar, pasan a constituirse en pequeñas “células de inversión” que consiguen compensar la pérdida de poder adquisitivo asociada a las políticas neoliberales con dinámicas “amateur” de especulación inmobiliaria que garantizan el ascenso de los precios de los activos en su poder.
Pero el potente efecto estabilizador de estas dinámicas, que sustenta la autoidentificación de la mayoría social española con un suave progresismo modernizador y una política congelada de bipartidismo moderado, quiebra con la crisis iniciada en el año 2008.
La burbuja inmobiliaria revienta. El Estado de Bienestar entra en crisis en medio de una oleada de recortes en Sanidad, Educación y Servicios Sociales. Las credenciales otorgadas por el sistema educativo pierden valor social aceleradamente. La perennidad del sistema de Seguridad Social es puesta en cuestión. Las políticas neoliberales profundizan la flexibilización del mercado de trabajo. La juventud “de clase media” empieza a barruntar que su futuro está hecho de precariedad, en el contexto de un proceso de proletarización en oleadas de sectores cada vez más numerosos de lo que antes era “la mayoría silenciosa y estable de la democracia”.
La primera manifestación política de esta quiebra creciente es el 15-M. El “Movimiento de las Plazas” es hegemonizado y narrado fundamentalmente por la juventud de “clase media” en proceso de proletarización. Su reivindicación básica, pese a la parafernalia poética que la acompaña, es la reconstrucción del pacto perdido. Se propone una refundación de la democracia española que de nueva vida al “efecto clase media”, al Estado del Bienestar, a la cultura de “modernización y diálogo”. No hay, en las plazas, salvo en sectores muy concretos, una voluntad decidida de ruptura anticapitalista, ni una propuesta superadora de la narrativa de la democracia parlamentaria y el derecho a la libre empresa. Lo que hay es la voluntad de generar un nuevo horizonte para la juventud de clase media en proceso de proletarización, mediante una recuperación del gasto público, la extensión de los derechos civiles y la revalorización de las cualificaciones técnicas de los nuevos “jóvenes profesionales” (el manejo de las redes, las dinámicas de grupo, etc.).
Pese a que Emmanuel Rodríguez lo niega, sí existe un “15-M obrero”. De hecho, es sintomático que lo niegue. Es una manifestación más de la hegemonía de la juventud de clase media sobre la narrativa sobre el movimiento y sobre su posterior conversión en motivo de estudio académico. Durante el 15-M los sindicatos combativos se movilizan como nunca antes desde la Transición y consiguen convocar unidos “jornadas de lucha” y manifestaciones con una participación masiva; los trabajadores y trabajadoras del sector público alimentan las “Mareas” en defensa del Estado del Bienestar; las asambleas de los barrios obreros delinean reivindicaciones transformadoras, ocupan locales para transformarlos en centros sociales, y mantienen la lucha cuando otros sectores ya han derivado en otras direcciones. El sindicalismo combativo se convierte en uno de los pilares centrales de las “Marchas de la Dignidad” que movilizan a cientos de miles de personas (y que Emmanuel ni siquiera cita). Pero este “15-M obrero” es mantenido siempre en los márgenes, fuera de la legitimidad que asigna la hegemonía de la juventud de clase media sobre la narrativa del Movimiento. Se narra siempre como una especie de elemento fantasmático y colateral, como un invitado no deseado. La hegemonía plena sobre el discurso está donde está, y eso marca los límites políticos de lo pensable y reivindicable por el movimiento.
Desde entonces el proceso de descomposición del “efecto clase media” sigue avanzando sin apenas pausa. La proletarización alcanza a nuevos sectores que no podían ni imaginarse el efecto de las innovaciones productivas neoliberales sobre sus condiciones de vida, como los taxistas o gran parte del pequeño comercio. Dos grandes shocks socioeconómicos (la pandemia y la guerra de Ucrania) marcan el paso de la seguridad vital y la estabilidad a la precariedad económica para sectores cada vez más amplios de la población.
La “clase media” trata de defenderse por dos vías principales. La corriente “progresista”, heredera en gran parte del “Movimiento de las Plazas” clama por la revitalización modificada del pacto social de la Transición, con una rearticulación del Estado de Bienestar que garantice servicios públicos universales, y una extensión aún mayor de los derechos civiles que alcance a las mujeres, tradicionalmente invisibilizadas como colectivo social de pleno derecho en las décadas anteriores, y a las minorías sexuales. La corriente “soberanista”, por su parte, trata de constituir un pacto de futuro, más declarativo que material, de la clase media en proceso de proletarización con las clases dirigentes que, desde la recuperación de la clave “nacional” y los derechos del “linaje”, convierta los derechos de la antigua clase media subsistente en privilegios legales certificados por la exclusión del nuevo proletariado y las “clases peligrosas”, formadas en gran parte por migrantes y minorías de todo tipo. Su objetivo es rearticular una clase media disminuida y hereditaria entorno a los criterios de la nacionalidad, la tradición y la “sangre”.
Ambas corrientes chocan con las exigencias crecientes de una realidad en rápida transformación.
El “progresismo” lucha por un nuevo keynesianismo, sometido a extenuantes “trabajos de Sísifo” en el plano social. Cuando consigue taponar una vía de agua, en la gran barcaza de la sociedad española, le aparecen cuatro nuevas vías en otros sitios, lo que le impide desarrollar una política coherente y a largo plazo. Cuando intenta regular el trabajo en las plataformas colaborativas de reparto de comida, el modelo de las apps “colaborativas” se expande sin freno a todos los sectores imaginables, mientras algunas plataformas de “delivery” practican la desobediencia civil abiertamente frente a la nueva regulación. Cuando intenta aprobar rentas mínimas de subsistencia para los sectores más vulnerables, las presiones sobre el gasto público de la última década hacen descarrilar la aplicación práctica del proyecto en un océano de incapacidad funcionarial y degradación de los servicios públicos. Cuando plantea nuevas titulaciones académicas que intenten reproducir la condición de clase de sus hijos (la expansión de la FP), ante la desvalorización creciente de las anteriores (las universitarias) tiene que asumir que los sueldos de sus vástagos y su posición social ya no será la esperada para reproducir el “efecto clase media” en su extensión y profundidad previa.
El “soberanismo” tiene también sus límites. Bascula entre la tentación ultraliberal, que terminaría de descomponer a la clase media, y la recomposición del estatismo fascista, que tiene las mismas dificultades para su implantación que el keynesianismo progresista (sólo hay que ver lo sucedido con el impuesto a la banca aprobado por Giorgia Meloni en Italia, y que tuvo que rebajar sustancialmente en 48 horas ante la presión de los mercados). La política del linaje como fundamento de los servicios sociales (“derechos sólo para los españoles”) es, también, de implementación muy difícil ante el envejecimiento creciente de la sociedad española. Su pacto con la clase dirigente no termina de cuajar. Se está intentando en otros países, pero no parece dotar de estabilidad a los mismos, sino que genera un caos ubicuo allí donde se despliega (Brasil con Bolsonaro, Estados Unidos con Trump…).
Mientras tanto, la importación de trabajadores migrantes para cubrir gran parte del trabajo no cualificado de los servicios, la degradación de las condiciones laborales en las Administraciones Públicas, la expansión de la precariedad entre las nuevas generaciones y la especialización productiva de España en trabajo barato y de baja cualificación, van alimentando una nueva clase obrera diversa, fragmentada y plena de contradicciones. Pero también de tentativas crecientes de organización.
Nadie, por supuesto, habla de esta nueva clase obrera. Sigue siendo un elemento fantasmático, un invitado no deseado, un sector social que no se nombra, pero al que muchas veces se adula tratando de usurpar el proceso de constitución de su propia narrativa autónoma. Los “soberanistas” hablan de “clase obrera nacional” idealizando una visión periclitada y falsa de los trabajadores del pasado. Los “progresistas” hablan del “precariado” y el “cognitariado”, extrayendo sectores concretos de una clase mucho más compleja y múltiple para tratar de mantener la hegemonía sobre la construcción del discurso. Ambos identifican lo obrero con la narrativa “viejuna” del tipo musculoso en una fragua (una vieja insistencia de los intelectuales radicales provenientes de la clase media que no existe en la realidad desde hace ya muchas décadas), ya sea para considerarlo el “summun” de lo nacional-proletario, o el paradigma de lo caduco que debe ser excluido en el proceso de modernización.
Esta nueva clase obrera, como fue la originaria estudiada por E.P. Thompson, es una clase de aluvión. Incorpora fragmentos disímiles que van desde los remanentes del tradicional proletariado fabril (sometidos a una precariedad acuciante mediante los mecanismos de subcontratación ubicuos en las cadenas de valor) hasta el trabajo migrante en los servicios a empresas o a particulares; desde la precariedad juvenil de los retoños de la clase media que se cronifica hasta los sectores autónomos acosados por el despliegue de los fondos de inversión (taxistas, pequeños comerciantes urbanos, pequeños agricultores); desde los trabajadores públicos eventuales que sostienen gran parte de los servicios del Estado del Bienestar hasta los temporeros y operarios sin papeles.
Es una clase trabajadora en formación, plural, enormemente diversa, plena de contradicciones y ambigüedades. Fragmentada, además, por un mundo que ha hecho de la fragmentación y personalización de las experiencias y las culturas la base fundamental de los nuevos modelos de negocio. Atravesada por todas las tensiones sociales (raza, género, comportamiento sexual, cualificación, etc.).
Emmanuel Rodríguez hace hincapié en las dificultades para la organización de esta amalgama diversa. Sin embargo, su visión sigue siendo deudora, en cierta manera, de los residuos de un cierto marxismo setentero, ejercido por los intelectuales de la clase media de la época. Su mismo trabajo nos explica que no hace falta un “sujeto”, en el sentido del radicalismo clásico (coherente, plenamente consciente, homogeneizado por una absoluta concordancia en las formas de vida y en la posición relativa en el proceso de producción) para generar un “efecto”. El “efecto clase media” que él mismo identifica no tiene como base una clase coherente según el análisis clásico. Dentro de ese magma mayoritario que ha estabilizado la democracia española durante décadas se han autoidentificado como “clase media” reiteradamente los obreros especializados, los profesionales liberales, los agricultores, los empresarios, los trabajadores públicos, los jóvenes sometidos a una precariedad temporal, los jubilados, los rentistas urbanos…sectores múltiples, diversos, contradictorios y muy diferentes.
De hecho, el “efecto clase obrera” (o clase trabajadora, si ese término se considera muy viejuno) es un asunto de praxis que precisa de una cierta coherencia en el mundo productivo (como la que otorga la precarización creciente de la existencia de amplias capas de la población), pero que se elabora en lo cotidiano mediante un trabajo consciente de construcción.
Es decir, que el “sujeto”, aunque exista indubitadamente, no crea necesariamente el “efecto”, y el “efecto” se puede producir desde un “sujeto” contradictorio, múltiple o plural, con una coherencia únicamente “básica”, pero “fundamental” (como de hecho demuestra la historia real del movimiento obrero de nuestro país antes de la guerra civil y la de las luchas de liberación de los pueblos del Sur del mundo, más allá de cierta vulgata “marxista”).
El desarrollo de los procesos de autoorganización de esta nueva clase obrera es, pues, un asunto de praxis. La investigación teórica ha de iluminar y problematizar esa praxis, hacerla avanzar, pero no puede sustituirla. No hay, ni puede haber, una “varita mágica teórica” que resuelva todos los problemas de la práctica actual. No hay unas “escrituras” del movimiento que otorguen seguridades, ni ha habido nunca una “ciencia de la organización obrera”, pese a que algunos pretendieran encumbrarse como sus sacerdotes. Hay tentativas, pruebas, experimentos, análisis situados, hipótesis concretas. Algo quizás demasiado “amateur” para unas generaciones que se han desclasado en gran medida, o han pretendido desclasarse, en base a su saber técnico y sus credenciales académicas.
Tentativas como los procesos de organización de nuevas plataformas reivindicativas autónomas en sectores como las Kellys, el trabajo doméstico o el cuidado de dependientes. Pruebas como la constitución de nuevos sindicatos combativos que radicalizan las relaciones laborales en sectores industriales precarizados mediante la subcontratación y las empresas multiservicios, como la Coordinadora de Trabajadores del Metal de la Bahía de Cádiz (CTM). Proyectos como el programa de “Alimentos para parados” impulsado por Solidaridad Obrera, que ha distribuido decenas de miles de euros entre los bancos de alimentos autogestionados de varios barrios obreros de Madrid durante los últimos años. Iniciativas como las del Movimiento Panafricanista o del Sindicato Nacional de Artistas Afroespañoles que tratan de concienciar y crear comunidad entre los migrantes africanos y dotarles de un discurso propio.
Realmente, el “efecto” sólo podrá llegar a producirse si el “sujeto” se riega con trabajo. Un “sujeto” sin voluntad no impulsa el tren de la historia. Las ideas hay que alimentarlas con sudor. Hay que luchar por ellas, hay que fecundarlas. Requieren el sacrificio y el compromiso cotidiano. Pese a lo que muchas veces se ha dicho, no hay determinismos ciegos en la historia. Los “efectos” son producto de la voluntad. Una voluntad que puede estar equivocada, pero eso sólo lo podrán afirmar a posteriori otras personas que elegirán, o no, según lo deseen, nuevas voluntades por las que luchar en un mundo que ya será distinto.