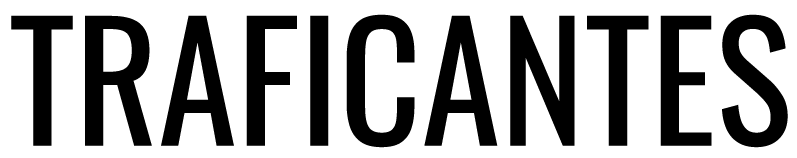Han sido muchos los artículos que recientemente han utilizado el campo literario como trampolín para lanzarse a la piscina del antifeminismo. Casi todos ellos recurren a un mismo imaginario compartido –difícilmente podemos hablar de argumentos–, en el que el tíoblancoheterismo se mezcla con una defensa liberal del talento. “Los lectores varones con tribuna”, escribía Alberto Olmos la semana pasada, “abrimos un libro escrito por una mujer con, incluso, demasiado respeto: ¿y si no me gusta?, ¿y si no soy capaz de verle algo bueno?, ¿será que soy eso que empieza por m…?”. La idea es simple: ya no se puede leer por las mismas razones que ya no se puede ligar.
Lo interesante, sin embargo, es que esta defensa del statu quo se presenta como un argumento de igualdad y justicia –frente a la ideología exagerada, revanchista y liberticida que sería el feminismo actual–. Es la misma retórica que se ha usado para defender que el movimiento de las mujeres no debería condicionar los tribunales en casos como el de la Manada. “El feminismo corre el peligro de pervertirse”, escribía Vargas Llosa en El País, “si opta por una línea fanática de la que hay, por desgracia, muchas manifestaciones recientes y reemplaza el afán de justicia con el resentimiento y la frustración”. Pero si bien es habitual ver cómo el frío vocabulario de la neutralidad y la racionalidad se ensambla para hacer de las instituciones y el Estado una quimera impolítica, sorprende verlo aplicado al mundo de la literatura, como si la recomendación de un libro en un suplemento –o incluso las expectativas generadas en Twitter por una novedad editorial– estuviesen violando la separación de poderes o limitando la libertad de expresión de los escritores varones.
Por supuesto, el problema no tiene que ver con amigas recomendando libros de amigas –qué gracia convertir el trabajo de escritoras y periodistas en la sección de consejos de la Súper Pop–, sino con el desplazamiento de la hegemonía mediática, que por una vez puede favorecer comercialmente a los libros escritos por mujeres. Así, ridiculizar el sentido de las cuotas en los festivales o ignorar que la estructura patriarcal de poder condiciona a las escritoras incluso antes de que sean escritoras –recordemos las tesis de Cómo acabar con la escritura de las mujeres, de Joanna Russ– puede que sea simple mala fe, incorrección política de garrafón. Pero la insistencia en la pureza sociológica del talento –“el único criterio aceptable en este campo es el de la calidad, no el de la cantidad”, dice Vargas Llosa– revela una concepción bastante curiosa de cómo funciona la literatura y la cultura en general.
En un manifiesto de 1970, la feminista italiana Carla Lonzi escribía: “consideramos responsables de las grandes humillaciones que nos ha impuesto el mundo patriarcal a los pensadores: ellos son quienes han mantenido el principio de la mujer como ser accesorio para la reproducción de la humanidad, vínculo con la divinidad o umbral del mundo animal; esfera privada y pietas. Ellos han justificado en la metafísica lo que en la vida de la mujer había de injusto y atroz. Escupamos sobre Hegel”.
Un año después, en un artículo titulado precisamente ‘Escupamos sobre Hegel’, que Traficantes de Sueños ha reeditado recientemente junto con el ‘Manifiesto’ y otros textos, Lonzi retomaba estas ideas para dejar claro que su diatriba no era una enmienda al canon masculino de la filosofía, ni un argumento antiintelectualista, sino un ataque frontal a todos los pensadores –filósofos, pero también escritores, científicos y artistas– que han cimentado en sus escritos la subordinación de las mujeres: “la fuerza del hombre reside en su identificación con la cultura, la nuestra en su refutación. [...] La opresión de la mujer no se resuelve en la igualdad, sino que prosigue dentro de la igualdad.”
La idea de que exista un talento a secas –universal, libre, sin género, ajeno al mercado y a la industria– es tan incomprensible como un triángulo jugando a baloncesto. Solo desde la identificación con un marco de expectativas compartidas, desde un entramado de tradiciones y significados socialmente sancionados, desde una estructura cerrada de relaciones de poder, el talento y la calidad literaria cobran sentido. ¿Quiere decir esto que la calidad literaria, en tanto que constructo cultural, no puede ser un criterio válido para juzgar una novela? No. Simplemente significa que contraponer el talento y la calidad –entendidos como hechos simples o realidades naturales– a factores políticos, sociológicos, comerciales o ideológicos es una falacia bastante perezosa. De hecho, resulta mucho más lesivo para la “buena literatura” creer que esta solo puede medirse mediante parámetros objetivos en vez de detenerse a comprender y discutir la genealogía del gusto.
Por ello, recuperar el diagnóstico de Lonzi resulta hoy triplemente importante: primero, porque nos recuerda que el problema es endógeno al campo de la cultura, que está enquistado en las ideas mismas que configuran lo que entendemos por “buena literatura”; segundo, porque nos advierte de que el argumento de la igualdad jurídica, de la “igualdad real”, funciona como un subterfugio elegante para perpetuar un problema que es ético y político; tercero, porque nos ofrece una salida tentativa a esta encrucijada: “nuestra fuerza estriba en no poseer ninguna mistificación de los hechos [...] Desmentir la cultura significa desmentir la valoración de los hechos que constituyen la base del poder”.
Así, si hay quien quiere apoyarse en las cifras de manuscritos enviados por mujeres a las editoriales para que justificar que el machismo literario no existe, adelante: a estas alturas no podemos perder el tiempo con esto. Pero quizá sí que estaría bien que alguien recordara al columnismo de la incorrección que ese talento que tanto aprecian –puro, libre, salvaje, universalmente reconocible– no es lo único que le permite a nadie llegar hasta las librerías, y que contraponer feminismo y talento es un falso debate que, como mucho y con suerte, les tranquilizará una temporada. “El mundo no se acabará”, concluye Lonzi, “aunque el varón pierda el equilibrio psicológico que se halla basado en nuestra sumisión”. Y en esas estamos.