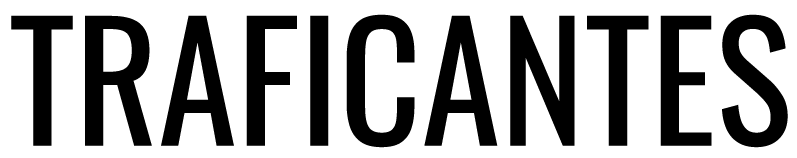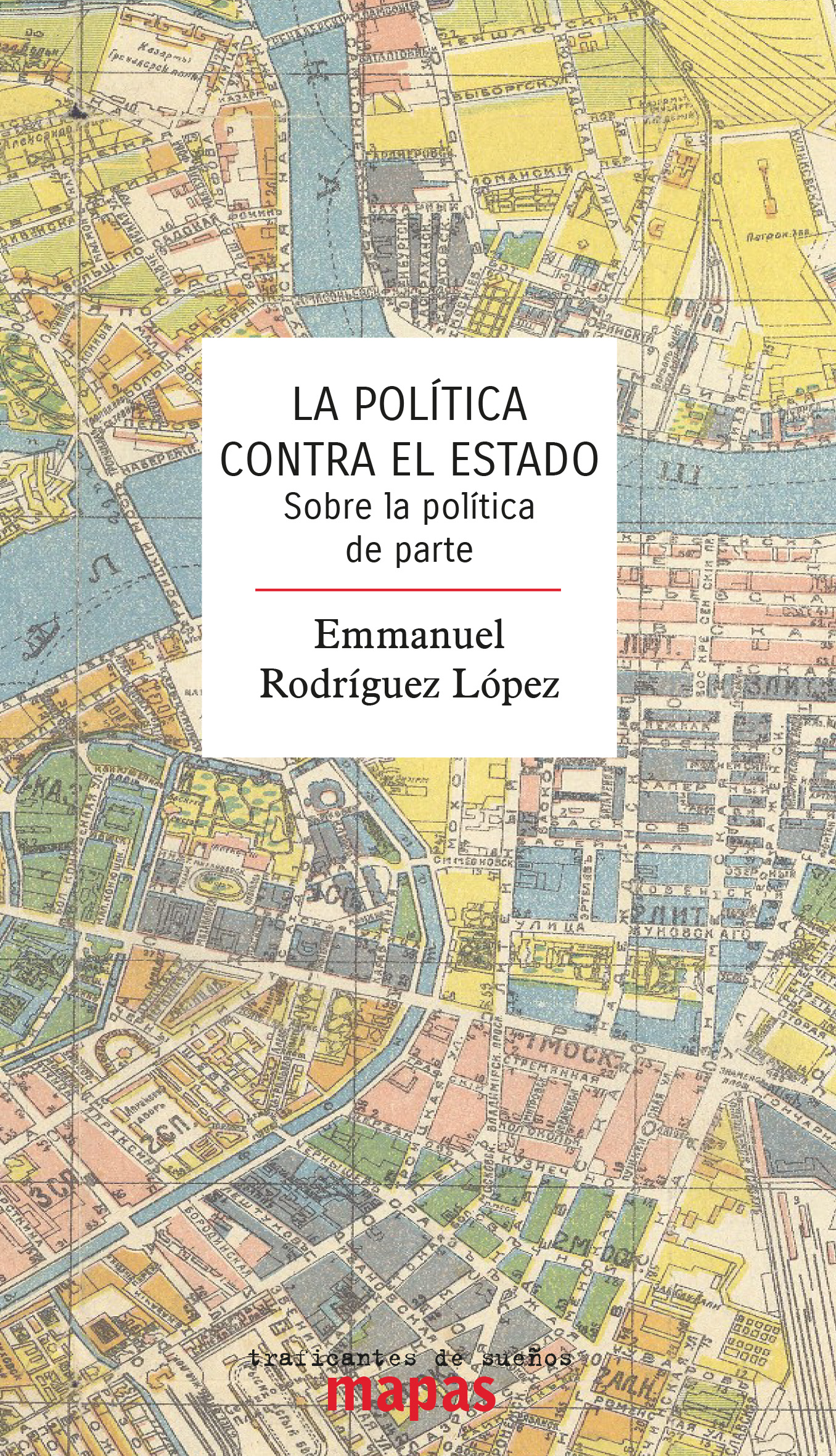
Comunidad, democracia y movilización: una conversación engelsiana con Emmanuel Rodríguez
José Luis Moreno Pestaña
La política contra el Estado. Sobre la política de parte (en adelante PdP) nos descubre a un Emmanuel Rodríguez filósofo, no ya el sociólogo de La política en el ocaso de la clase media. El ciclo 15M-Podemos o el historiador de ¿Por qué fracasó la democracia en España? La transición y el régimen del 78. Filósofo porque Rodríguez nos propone un programa normativo de práctica política y lo hace tras una penetrante erudición y sin esconderse en jerga ambivalente. Rodríguez es todo lo claro que se puede ser y, si lo entiendo bien, sus objetivos son de dos tipos. Primero, liberar a las luchas políticas de su vaciamiento por los aparatos del Estado. Tal vaciamiento se produce cuando las prácticas políticas se convierten, con planificación o sin ella, en pugnas por atrapar recursos estatales, lo cual siempre implica cierta transformación de los reclutadores –que entran en el espacio del Estado, ahora ampliado por sus antaño impugnadores- y de los reclutados –que deben cambiarse el colobio de Savonarola por el escarlata cardenalicio de Mazarino. Pese a la intensidad de los dramas psicológicos que sufren los protagonistas, tal transición es banal y corresponde a lo que Rodríguez diagnostica como clave de los regímenes oligárquicos contemporáneos: la unión entre los partidos políticos, antaño partes específicas y en conflicto de la sociedad, y el aparato del Estado.
El segundo objetivo de PdP es proponer otro modo alternativo de pensar la práctica política donde el recurso al Estado alcanza una deflación máxima, sin caer por ello en una utopía anarquista. El Estado sigue jugando un papel en las luchas sociales pero sin convertirse en el agente que las resuelve. Rodríguez sigue de cerca a Jacques Rancière y distingue en todo conflicto social un momento de gestión y otro de fortalecimiento y autoorganización. La gestión no es el lado malo de la autoorganización, y el conflicto no es el enemigo burocrático que desactiva la movilización. Por un lado, porque el Estado contemporáneo ya no es capaz de desintegrar la movilización a través de la integración social y, por otro lado, porque PdP no nos anima a prescindir del Estado. Nos anima a que lo utilicemos lo menos posible mediante la reconstrucción de comunidades de bienes y de lucha. Ello supone olvidar el objetivo de ocupar el Estado y reorganizar la sociedad: Rodríguez defiende el pluralismo y se integra en un programa democrático donde no se diluye el conflicto dentro de una nueva racionalidad global capaz de reconciliar, como en cierta utopía marxista, a la sociedad consigo misma.
Desde esos dos objetivos plantearé mi comentario y responderé hasta dónde estoy de acuerdo con Rodríguez y hasta dónde no. ¿Considero correcta la caracterización del Estado como vaciamiento de las luchas sociales? ¿Qué me parece el programa de fortalecimiento comunitario de lo que Rodríguez llama la política de parte?
De la autoorganización al Estado
A la primera cuestión se responde fundamentalmente en la primera parte de la obra. PdP reconstruye la historia del movimiento obrero con un hálito que recuerda a Castoriadis: ¿cómo algo que comenzó tan bien –por medio de la autoorganización popular- pudo acabar en las terribles dictaduras estalinistas o, en las infinitamente mejores, pero no menos burocráticas, gestiones socialdemócratas? La respuesta se encuentra en la no institucionalización del programa de gestión consejista en el proceso soviético. Tras 1921, la URSS convierte en marginal la propuesta democrática de gestión obrera de la economía y opta por programas de nacionalizaciones. Desde entonces, socialismo equivaldrá a más Estado y el objetivo de las luchas será entregar las reivindicaciones a los burócratas. A quienes, como yo, sigan con atención los artículos de Emmanuel Rodríguez no creo que les cueste trabajo discernir, tras la identificación de esa pauta, ecos de cuanto narra en su libro sobre el 15M y Podemos. Porque una ambición de este libro, como de todo trabajo importante de filosofía, es integrar las propuestas presentes en una narración de altura. Lo que obliga al lector a calibrar las propuestas del presente con arreglo a los hilos procedentes del ayer. No puede ser de otro modo: toda aceptación de un programa supone aceptar una narración y, hasta que los seres humanos no nos transformemos en autodisciplinados contables políticos, siempre las prácticas de intervención se articularán en imaginarios o, si se quiere, grandes relatos. Incluso el tecnócrata más chato, a poco que se le interrogue, nos saldrá con que la democracia solo fue posible en Atenas porque era muy pequeña o con que la participación de las masas lleva al Gulag y las colas y el desabastecimiento. Discutir de política en el presente siempre nos lleva a las encrucijadas históricas.
Pdp nos propone tres discusiones filosóficas para amartillar teóricamente las consecuencias del mal camino del movimiento obrero. En primer lugar, nos expone la solución de los revolucionarios conservadores. La democratización se interpreta como integración de las demandas populares en un Estado basado en el miedo y la exclusión. Rodríguez recuerda al Foucault de 1976, el de Hay que defender la sociedad, que ve en el fascismo una suerte de socialismo racista, construido contra el enemigo interno. Porque para unificar al pueblo en los momentos de crisis, nada mejor que integrar sus demandas pero volviéndolo contra una parte de sí, la cual puede recibir distintas versiones ideológicas (el judío, el comunista o, entre nosotros, el terrorista musulmán camuflado en las riadas invasoras de inmigrantes).
La segunda discusión filosófica aborda la respuesta socialista desde parámetros internos al movimiento obrero aunque ajenos al marxismo y el anarquismo. Hans Kelsen, integrado en la socialdemocracia austriaca, responderá a la visión fascista del Estado –recordemos, a la vez integrador y exclusógeno- subrayando el carácter democrático de este. De ese modo Lasalle, el defensor del estatismo socialdemócrata, triunfa sobre el Marx libertario. Por tanto, golpe doble de Kelsen, tanto a derecha como a izquierda. Significativamente, los juristas soviéticos acabaron asumiendo la doctrina de Kelsen y presentando al Estado y al derecho como impulsos fundamentales del socialismo.
La tesis de Rodríguez es de alcance. En el fondo, nos dice, tras la crisis de la democracia de consejos, solo quedan dos alternativas a la revolución: la integración totalitaria fascista –donde las demandas se satisfacen desde la movilización contra el fantasma patógeno- o la confianza en la gestión socialdemócrata. La diferencia entre el modelo soviético o el de las repúblicas austriaca o alemana de entreguerras es la del monopartidismo bolchevique. En mi opinión, la reconstrucción tiene al menos un defecto. Aceptemos que son comparables los procesos de constitucionalización de las relaciones laborales entre las repúblicas socialdemócratas y la URSS. La preocupación por la estabilidad jurídica se encontraba ligada, en el caso soviético, a un dilema acerca del trato al campesinado. La evolución de Bujarin, quien pasa de burlarse de Kant y la moral, a espantarse ante el trato que algunos proponían para el campesinado, es significativa: conforme avanzan los años veinte, el dirigente bolchevique empieza a considerar inmoral hablar de una acumulación socialista originaria análoga a la capitalista: sin medios morales no surgen fines socialistas.[1] Creo que PdP debería haber encuadrado en ese contexto el debate, que oportunamente reconstruye, sobre el derecho soviético. La estabilidad jurídica fue bandera ondeada por el aparato del partido, controlado entonces por Bujarin, antes de la revolución estalinista: el derecho permitía la estabilización de decisiones, la previsibilidad de las relaciones sociales y el apaciguamiento de la violencia burocrática. Los enemigos de Bujarin eran la industrialización trotskista y su explotación del campesinado, posteriormente recuperada con métodos asesinos por Stalin. Al ignorar tales componentes del debate soviético sobre el Estado, PdP barre un problema fundamental: cuáles son los procedimientos por el que se regulan las sociedades alternativas (o las comunidades alternativas), porque sin el derecho, la URSS movilizada contra los kulaks se parece bastante el molde propuesto por Carl Schmitt.
La tercera discusión nos esboza el camino por el que la democracia representativa se transforma en un sistema oligárquico. Nuestra democracia es solo un método de formar gobiernos y, en ese sentido, cada vez menos ayuda a hacer emerger los conflictos. PdP recuerda cómo Sartori defiende el sistema representativo como una suerte de solución meritocrática, justificando la despolitización máxima de las relaciones sociales. Rodríguez podría haber encontrado refuerzo y precisión para sus tesis recurriendo aquí al clásico de Bernard Manin. Los principios del gobierno representativo donde se encuentra explicado cómo la democracia moderna se construye en parte contra el modelo democrático ateniense.
Fue dicho modelo el que estimuló a Marx y Engels en la época en que más estudiaron etnografía.[2] Rodríguez cita los escritos etnográficos de Marx pero no aborda cómo se plantea en ellos la génesis de la república moderna. No es una objeción erudita porque de la idea de comunidad depende la segunda parte de PdP. Y, en mi opinión, con la ayuda de Marx y Engels podrían haberse perfilado mejor las propuestas de la obra.
Democracia, derecho y comunidad: una digresión engelsiana
Sigamos a Engels quien dice exponer las ideas fundamentales de Marx –además, obviamente, de las suyas propias. El objetivo no es esgrimir erudición, asunto este en el que pocos podrían competir con Rodríguez. Se trata de comprender la articulación democracia, comunidad y derecho y de ver las lecciones que podrían extraerse de Engels/Marx, sin presuponer, por supuesto, que nos son de utilidad. Personalmente creo que lo son, mas antes hay que analizarlas. ¿Cómo aparece la comunidad gentilicia en Engels? Organizada según un principio de repartición por tribus naturales, conoció un primer desequilibrio por la presencia de extraños a la comunidad, que debieron ser integrados por medio de un derecho al margen de las tribus. Primera fase, entonces, de la presencia del derecho como herramienta racional de control de los poderes consuetudinarios. La segunda fase continúa con el establecimiento de vinculaciones políticas al margen de las comunitarias; esas vinculaciones se realizan por medio del dinero, es decir, dividiendo a los individuos en clases sociales. Sin restricciones comunitarias, el pueblo fue ahogado por las deudas y la usura. En la tercera fase, el pueblo explotado se vuelve hacia el Estado naciente y consigue la protección de la constitución soloniana: fue la que intervino en la lucha de clases liberando al pueblo de la esclavitud por deudas. Engels nos recuerda que Solón instaura –desde el Estado (si la polis griega puede llamarse tal)[3] y ante la impotencia de la vieja comunidad- un principio básico de toda revolución: el ataque a la propiedad privada de algunos para defender el derecho a la propiedad de los muchos. En una cuarta fase, y gracias a un recurso masivo a la esclavitud, la sociedad ateniense fue liberándose de vínculos comunitarios: era una sociedad híbrida, cosmopolita, liberada de restricciones tribales. Engels parece describirnos las metrópolis burguesas, eso sí, siempre en ambas con la esclavitud (antigua o asalariada) como garantía. La revolución de Clístenes acabó destruyendo el poder de las tribus construyendo una ciudadanía política basada en el derecho. Engels no describe correctamente la revolución de Clístenes –la cual mezcla a los ciudadanos fuera del lugar de residencia, precisamente para controlar los restos del poder nobiliario en la comunidad. Pero capta bien su sentido general: construir, por medio del derecho, a un ciudadano libre de las sujeciones comunitarias.
Estas, sin embargo, continuaron existiendo y fueron muy dañinas para la república de Atenas. La ideología gentilicia estableció un cuerpo policial formado por esclavos y, sobre todo, convirtió el trabajo en algo incompatible con la ciudadanía. En este punto, Engels vuelve a juzgar erróneamente pues una gran parte de los ciudadanos atenienses activos trabajaban –lo cual vuelve más evidente aún que la democracia radical no depende de la esclavitud. Engels considera que los atenienses, antes que trabajar, se convirtieron en mendigos, llevando a su Estado democrático a la quiebra.[4] Al margen de la reconstrucción de Engels, veamos cuál es el balance de Engels del experimento ateniense, capaz “de hacer brotar directamente de la gens un Estado de una forma muy perfeccionada, la república democrática”: “No fue la democracia la que condujo Atenas a la ruina, como lo pretenden los pedantescos lacayos de los monarcas entre el profesorado europeo, sino la esclavitud, que proscribía el trabajo del ciudadano libre”.[5]
¿Qué aprender de este desarrollo? Engels nos muestra la emergencia de un modelo universal, desgraciadamente lastrado por los residuos gentilicios: la república democrática. La democracia, en parte, se constituye contra los poderes comunitarios mediante el derecho, gracias al cual se integran a los excluidos (véase la primera fase), se redistribuye la propiedad (así en la fase tercera o soloniana) o se cimenta un modelo de ciudadano activo arrancándolo a las tutelas comunitarias. Retengamos las ideas de Engels al respecto porque tienen una enorme profundidad sociológica. El dinero (fase dos) permite la individualización de los sujetos, aunque redistribuyéndolos en clases. Efectivamente, el dinero tiene un potencial democrático del que carece la negociación basada en el cara a cara, siempre vinculada a un amasijo de tutelas comunitarias.[6] Solo entonces aparece la Atenas burguesa y mestiza, donde los individuos se liberan de las tutelas familiares –es la quinta fase. Y, por fin, la democracia radical, la establecida por Clistenes, edifica al ciudadano que gobierna al erradicar, cuanto se pudo, la opresión comunitaria. Engels nos describe el nacimiento de la república democrática mediante oleadas de ruptura de las particularidades. Por supuesto, no podía ser menos, nos muestra el carácter ambivalente del derecho pero subrayando que a) individualiza a los sujetos, b) los extrae de la opresión comunitaria, c) los convierte en ciudadanos gestores del común, d) puede ayudarlos en la redistribución de la propiedad.
Dejo de lado el que Engels reivindique la sociedad liberada como una recuperación enriquecida de la fraternidad comunitaria primitiva. Es el final de su obra, donde le da la palabra a Lewis Henry Morgan y ante el que cabe preguntarse qué, si no el uso inteligente de lo jurídico, “podrá garantizar la democracia en la administración, la fraternidad en la sociedad, la igualdad de derechos y la instrucción general”.[7] Me importa la relación entre comunidad y derecho para interrogar ahora la segunda parte de la obra de Emmanuel Rodríguez.
La herencia contemporánea de los consejos
Los años sesenta –y en buena medida los setenta- conocieron una recuperación del consejismo centradas siempre en una crítica de la burocracia. PdP nos recuerda a Socialismo o barbarie y al obrerismo italiano, ambos proponiendo modos autónomos de constitución de la clase obrera, se extiende que al margen del Estado. Ambos son críticos del burocratismo estalinista y del reformismo, pero no sé si son asimilables pues, al menos en Castoriadis, encontramos intentos de precisar qué permite la regulación democrática de la economía y la sociedad, mientras que en el obrerismo nos encontramos la apología de un anti-Estado pero escasas reflexiones sobre qué podría constituir una sociedad autónoma y autogestionaria. En cualquier caso, ambos funcionan como contraste con la conversión de la izquierda marxista –que continúa así la herencia de Lasalle- en un aparato de Estado burgués. Si siguiéramos el esquema de Engels –para describir la democracia republicana en el Ática- no parece que de ahí pueda brotar una condena. Siempre y cuando, claro está, el lasallismo funcione como algo más que como renovación institucional del personal de gestión oligárquica del Estado.
Rodríguez nos ofrece otra respuesta: en Bolivia podemos comprender cómo salir del debate sobre el papel del Estado. Precisamente recordando que vivimos en formaciones sociales complejas donde los equilibrios de poder son inestables y donde no puede reducirse la sociedad al Estado. La ganancia respecto del marxismo es enorme y, en mi opinión, nos ayuda a revitalizar la venerable idea aristotélica de los regímenes mixtos donde el conflicto alrededor de pequeños equilibrios puede tener un enorme efecto de la democratización o la deriva oligárquica de la sociedad. Solamente en sociedades híbridas, constitutivamente heterogéneas, adquiere sentido una movilización social enfrentada al capital y la burocracia. Si las sociedades fueran un simple sumario del poder del Estado estaríamos obligados a recurrir a una agente exterior para el objetivo de cercar democráticamente al Estado, para civilizarlo en “un perímetro pequeño y regulado” (PdP, p. 200).
Ahora bien, en esa empresa la fuerza debe venir de las comunidades, minusvaloradas por la sociología y solo reivindicadas por los grandes del anarquismo (Kropotkin y Reclus). Pdp no convoca –ni por tanto discute- la elaboración sociológica de la comunidad realizada por Marcel Mauss, alrededor de la economía del don. Este punto tiene una enorme importancia para comprender las condiciones de una regulación social ajena al cálculo y pueden encontrarse modelos distintos en Pierre Bourdieu o en el Movimiento antitutilitarista en ciencias sociales (MAUSS). De haberlo hecho, PdP hubiera podido vislumbrar mejor las formas internas de poder en las comunidades y cómo el derecho, no sin peligros, intenta reducirlas. Eso de seguir el modelo de Bourdieu. De acompañar al MAUSS, Rodríguez encontraría fundamentos sociológicos para una conducta de intercambio no estratégica. Por lo demás, la noción de solidaridad orgánica de Durkheim, sin duda sustento del Estado social, es un intento de fundamentar, a la par, la complejidad de la división técnica del trabajo y una economía de los bienes comunes.
La miopía respecto de las vinculaciones comunitarias, resultado de una aversión demasiado profunda del derecho, es lo que me separa de Emmanuel Rodríguez. Comparto sus objetivos –sin vida política ajena al Estado no hay democracia-, comparto su renuncia a destruir el Estado y su propuesta de controlarlo. En fin, comparto también su visión compleja o barroca de los espacios sociales, inteligentemente recogida del pensamiento latinoamericano. No puedo seguirlo cuando no diagnostica el potencial opresivo de la comunidad y el componente emancipador de las normas jurídicas: y ello tanto respecto de las asociaciones militantes como de la estabilización de las conquistas en el Estado. Al fin y al cabo, la clave de la democracia ateniense fue la de civilizar, no tanto al Estado, sino a una asamblea donde se reproducían todos los vicios de la aristocracia comunitaria. Y de hacerlo por medio de reglas jurídicas administradas por ciudadanos comunes. Necesitamos pues pensar juntos la movilización y el derecho. Sin la primera, este se reseca y no se cumple, sin el segundo aquella carece de estabilidad y queda en manos de poderes de individuos privados: los mismos que manipulan las retribuciones militantes de manera sectaria, que rentabilizan el trabajo colectivo con sus carismas y, a menudo, ponen a estos al servicio del peor carrerismo.
Sobre la crítica al derecho. Respuesta a Moreno Pestaña
Emmanuel Rodríguez
José Luis Moreno Pestaña ha comentado recientemente mi libro La política contra el Estado. Sobre la política de parte, publicado por Traficantes de Sueños. Se trata de una reseña crítica, que aun elogiosa, se ha empeñado en buscar entre las tesis del texto y sus insuficiencias el contraste político e intelectual. Con ello, Moreno Pestaña se sitúa en una tradición que sigue sin recuperar vigor en este país y que consiste sencillamente en convertir una publicación en una oportunidad para una discusión que confronte argumentos, sin necesidad de llegar a ningún punto de reconciliación. Algo por lo visto imposible cuando de lo que se trata es de simple comercio de reconocimientos y de capitales académicos y simbólicos.
Nuestro crítico se concentra en lo que considera —y seguramente sea— la principal debilidad del libro, lo que comprende como la articulación entre «democracia, comunidad y derecho». Por resumir mucho, su argumento parece reproducir una línea central de la modernidad, que opone con todos los matices que se quiera, comunidad y derecho. Frente a lo que entiende, por mi parte, como una vindicación algo irreflexiva de la comunidad, como sustrato fundamental de una «política de parte», y un «desprecio al derecho», me recuerda que la democracia es también «construir, por medio del derecho, a un ciudadano libre de las sujeciones comunitarias». Y en otra parte, y con la Atenas clásica en mente, que «la democracia, en parte, se constituye contra los poderes comunitarios mediante el derecho, gracias al cual se integra a los excluidos, se redistribuye la propiedad (...) o se construye un modelo de ciudadano activo arrancándolo a las tutelas comunitarias».
En otro lugar y a propósito de la Revolución rusa, Moreno Pestaña destaca las funciones positivas del derecho soviético, recordando el papel moderador de Bujarin. El derecho soviético, a su criterio, supo asegurar durante un tiempo las conquistas de la revolución y en cierto modo contrarrestar la creciente arbitrariedad y discrecionalidad del Estado postzarista y protoestalinista. Y aún en otra ocasión, recupera al Engels de El origen de la familia, la propiedad y el Estado, para recordar las funciones positivas del Estado y el derecho a la hora de quebrar la ley tribal, enfrentada al problema insoluble en sus términos de la integración del otro, el «alien», en lo que podríamos llamar el proceso de etnogénesis de la primera Europa medieval, tras la crisis del Imperio romano.
En definitiva, Moreno Pestaña nos devuelve a lo que podríamos llamar el «problema de la crítica del derecho». Frente a la crítica que denuncia el monopolio de lo legal-estatal como forma de tiranía, opone una idea del derecho como garantía para los débiles, las minorías y las libertades, en general, frente al arbitrariedad del Estado. Pero también —y este es quizás el punto más interesante—, parece propugnar una defensa de lo jurídico-formal frente a las lógicas de dominación carismática y simbólica que se producen en los movimientos de emancipación y que luego se transmiten al Estado. La sospecha de Moreno Pestaña, no exenta de razones, se dirige contra aquellos proyectos políticos que en sus formas organizativas reproducen lógicas jerárquicas y de dominación, tanto a nivel formal, como sobre todo informal. Valga decir, que en esta dirección, va buena parte de su trabajo de investigación centrado en la crítica de la democracia representativa o electiva, al tiempo que recupera la importancia histórica del sorteo, como medio de reparto del poder (y de los cargos políticos) entre los ciudadanos. Una investigación inspirada en la democracia de la antigua Grecia y en las formas políticas republicanas de las ciudades-Estado del Renacimiento.
En los términos de su crítica, creo, Moreno Pestaña reconoce en la figura política del contrapoder y en la defensa de su contraparte comunitaria, tanto una suerte de nebulosa social que acaba produciendo sus propias formas de dominio, como un menosprecio del derecho como forma indisociable de la democracia. Se trata de un debate que, sin duda, atraviesa La política contra el Estado, y que nos sitúa de nuevo en el plano de la discusión sobre la estrategia política de largo alcance, en este caso no en relación al Estado, como a la posibilidad de un derecho propiamente democrático.
Dos cuestiones son las que considero interesante devolver a su crítica. La primera tiene que ver con la asunción (aún crítica) de la separación del proyecto moderno de las ciencias sociales entre comunidad y sociedad, por recoger los términos de Tönnies que empleo en el libro. Parece transpirar en su argumento un cierto paradigma antropológico que sitúa la «comunidad» como la figura arcaica de las sociedades sin autorreflexividad. Recuperando un autor querido por él, la comunidad carece de la capacidad de lo que Castoriadis llamaría «autonomía», la capacidad para dotarse de su propia ley-norma y cambiarla a lo largo del tiempo por medio de la deliberación.
Aunque entiendo que Moreno Pestaña reconocería que no todo derecho, ni toda ley, coincide con la capacidad de autonomía, se puede suponer que el derecho es condición primera de la autorreflexividad normativa que caracteriza a una sociedad autónoma. En su contra, sin embargo, creo no resulta difícil encontramos con sociedades (llamémoslas) «simples» que no parecen adecuarse a las formas arquetípicas de sociedad fría, «sin historia, ni escritura», en los que la norma social corresponde de forma inflexible con los autoritarismos y segmentaciones tribales. De hecho, en el análisis de la experiencia boliviana y el indigenismo político, dentro del libro que crítica, se abunda en ejemplos de asociación entre formas comunitarias y autorreflexividad política sobre la propia constitución social.
La capacidad autorreflexiva parece probada en ciertas comunidades (o comunalidades para respetar los términos de los movimientos bolivianos), que han sido capaces de convertirse en movimiento político; y no sobre la base una simple idealización de un pasado identitario y armónico, el de los pueblos originarios, con sus usos y costumbres. Antes bien, ha sido el «revolucionamiento» de estas comunidades, y la transformación de sus normas y relaciones internas, normalmente en un sentido democratizante, la que las ha convertido en movimientos políticos en sentido amplio. Y también lo que las ha dotado de potencia constituyente dentro de sus propia sociedades, a veces en un sentido propiamente a-estatal, tal y como se refleja en las Constitución de Bolivia (y en menor medida de otros países), por medio del reconocimiento de realidades jurídicas relativamente autónomas y de carácter comunitario, que discurren en paralelo al marco jurídico que corresponde al Estado liberal.
Aunque la discusión sobre el derecho suele identificar la normatividad-jurídica con el monopolio de Estado, entiendo que se puede reconocer una cierta normatividad, y por ende algo parecido al derecho, con formas no estatales de relación. Esto es lo que se nos aparece en Bolivia, pero es lo que también se reconoce en la propia historia del movimiento obrero, e incluso en procesos históricos como la Revolución americana, en los que se practicó una relación compleja y ambivalente respecto del Estado, y por ende con la propia idea hoy dominante del derecho.
En lo que se refiere al movimiento obrero, conviene recordar los trabajos de E. P. Thompson y su idea de la «economía moral» de la clase, que se oponía tanto a la economía capitalista (entendida como egoísta y predadora), como a la forma del Estado liberal, construido sobre las garantías a la seguridad, el respeto a los contratos, la propiedad y los derechos individuales. La economía moral obrera consistía en una serie de prácticas igualitarias internas a la clase, a la vez que una exigencia de salario desligada de la coyuntura económica y sujeta a las necesidades proletarias. A finales del siglo XIX y principios del XX, no fueron pocos los que hablaron también de un derecho sindical u obrero, distinto y en oposición al derecho estatal: un derecho producido por la contrasociedad proletaria como garantía de su propia supervivencia y sometida del propio poder de clase.
En el otro ejemplo, durante la Revolución americana y en la primera democracia en Estados Unidos se observa también una práctica del derecho que apenas se separa de la comunidad, una práctica que corresponde con la vieja tradición de la common law inglesa. Un estudio reciente de L. D. Kramer (Constitucionalismo popular y control de la constitucionalidad, que he podido leer por cortesía de Albert Noguera) reconsidera esta primera forma del derecho estadounidense como emanación directa del poder popular. Los elementos que señala Kramer son sorprendentes cuando se consideran bajo la luz actual. Durante las primeras décadas de la Revolución americana, el pueblo se impuso de forma sucesiva como intérprete último de la Constitución del país, muy por encima de jueces y políticos, y durante un buen tiempo conservó el recurso a la insurrección popular como garantía última y legítima de su propio poder. Otro legado de la Revolución americana es que el derecho y su ejercicio fueran considerados como materia de sentido común, que podían y debían ser ejercidos por no profesionales, al tiempo que estaban subordinados a la institución del jurado popular. De hecho, sólo tras más de medio siglo, se consiguió instaurar propiamente una profesión jurídica y el derecho pasó a ser materia de especialistas. Hasta mediados del siglo XIX, la práctica jurídica en EEUU, hecha de acumulación de jurisprudencia, no se volvió completamente opaca para el ciudadano corriente.
A la luz de estos ejemplos, la diferencia con Moreno Pestaña podría parecer una cuestión de términos. Lo único que cabría discutir es a qué llamamos derecho y si este se inscribe necesariamente, o no, como una función estatal. Seguramente esta discusión encierra alguna que otra sorpresa. Pero en todo caso, Pestaña podría seguir ofreciéndonos la posibilidad de un derecho capaz de limar la desigualdad radical de poder y riqueza de las llamadas sociedades de clases, sin necesidad de traernos de vuelta a la comunidad tradicional. Sobre este argumento descansa la posibilidad de una nueva democracia, por la vía, se entiende, de una reforma del Estado.
Sin embargo, la apuesta por el contrapoder como estrategia política de medio recorrido sigue un camino distinto. El énfasis no está tanto en la reforma del Estado, como en la construcción de un poder propio, la «política de parte». Y esta es la segunda gran diferencia con Moreno Pestaña. En las sociedades de clases, el derecho, en tanto derecho estatal, tiene una función precisa que consiste en anular e integrar la «política de parte», la política del contrapoder. Por eso, pienso que el derecho corresponde siempre al Estado, mientras que la capacidad de autorregulación de la «parte» (movimientos, comunalidades, etc.) debe recibir otro nombre.
Un posible punto de apoyo para esta argumentación está ampliamente trabajado en La política contra el Estado a partir de la hipótesis Poulantzas-Althusser y su concepción del Estado como relación. En la evolución del teoricismo inicial de estos autores hacia una política propiamente de clase, el Estado acabó figurándose como una suerte sistema en equilibrio inestable. Concebido como una máquina que transforma la fuerza en legitimidad, el Estado tiene que integrar de alguna forma a la clase, de tal modo que la lucha de clases sea absorbida dentro de la función de árbitro que asume el Estado. Sin duda, el derecho incorpora así buena parte de las demandas sociales, pero de una forma particular, dirigida principalmente a neutralizar e integrar la alteridad (y la autonomía) que al menos como tendencia representan estas fuerzas sociales.
El Estado-derecho, incluso en su función positiva de reconocimiento de derechos y demandas, es pues una máquina de integración y disolución del conflicto. La hipótesis del contrapoder se sitúa, por tanto, en las antípodas de la política de integración que desde Lasalle se ha ido imponiendo en todas las grandes tradiciones de la izquierda parlamentaria. Por recoger la vieja distinción jurídica entre constitución formal y constitución real, la apuesta por el contrapoder se sitúa en el campo inmediato de la constitución real, en el terreno de la construcción de poderes sociales y políticos, que se sitúan al margen o en paralelo a los poderes del Estado y del derecho. Y que precisamente por conservar su autonomía, tienen capacidad para modificar el derecho (la constitución formal).
Hay también en Moreno Pestaña otra reflexión; una crítica a la práctica militante, al ejercicio interno del poder y subrepticiamente a las formas de dominación carismática propias de la práctica política, por hablar como Weber. Ciertamente, no conozco militancia, ni organización política, que escape completamente al mal que señala. Sin embargo, existen distancias abismales entre los movimientos que han sabido reconocer este problema y han establecido los medios para combatirlo o al menos mitigarlo y aquellos que no. Paradójicamente una discriminante, si no la principal, es el grado de penetración y vocación estatal de estas organizaciones. A mayor sea su burocratización interna, la voluntad de «toma del Estado», la replicación de la formas de organización estatales, mayor suele ser también la enfermedad oligárquica.
En la línea de la crítica de Moreno Pestaña, se corre el riesgo de proponer una nueva jaula de hierro para la organización popular, algo parecido a lo que Michels escribía sobre la socialdemocracia alemana de principios del siglo XX, pero al revés. Ya no sería, como en aquel tiempo, que toda organización tiende a producir su propia oligarquía, sino que toda articulación difusa-comunitaria tiende a producir su propia forma de dominación carismática. En la conclusión a su reseña, nuestro crítico escribe: «Necesitamos pues pensar juntos la movilización y el derecho. Sin la primera, este se reseca y no se cumple, sin el segundo aquella carece de estabilidad y queda en manos de los poderes de individuos privados: los mismos que manipulan las retribuciones militantes de manera sectaria, que rentabilizan el trabajo colectivo con sus carismas y, a menudo, ponen a estos al servicio del carrerismo».
En respuesta a Moreno Pestaña, quizás lo que necesitemos sea apoyarnos en una perspectiva más descentralizada y libertaria de la organización —y de su correlato, la comunidad—, hecha de la misma pluralidad y multiplicidad que constituyen ya buena parte de las formas actuales de organización política, a fin de dotarlas de mayor densidad y eficacia. Y siempre pendientes de no caer en la ilusión de que la cristalización de demandas en fórmulas jurídicas supone una victoria o garantías suficientes. En política, lo único que importa, en último término, es conservar la propia autonomía.
__________________________________________________________________
[1] Stephen F. Cohen, Bujarin y la revolución bolchevique. Biografía política 1888-1938, Madrid, 2017, Siglo XXI, pp. 240-242.
[2] Véase la obra fundamental de Carlo Marcaccini, Atene sovietica. Democrazia antica e rivoluzione comunista, Pisa, Della Porta, 2012.
[3] Véase Laura Sancho Rocher, “¿Es la demokratía semejante a la democracia? Lecturas contemporáneas
de la democracia ateniense”, Logos. Anales del Seminario de Metafísica, 51, 2018, pp. 15-33. https://revistas.ucm.es/index.php/ASEM/article/view/61641/4564456548184
[4] Los presupuestos del análisis de Engels sobre la esclavitud, recuperados por el marxismo, han sido cuestionados en el importante libro de Ellen Meiksins Wood, Peasant-Citizen and Slave. The Foundations of Athenian Democracy, Londres, Verso, 2005.
[5] Friedrich Engels, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado en K. Marx, F. Engels, Obras escogidas 2, Madrid, Akal, 1975, p. 288.
[6] Véase David Harvey, Guía de El Capital de Marx. Libro primero, Madrid, Akal, 2014, p. 77.
[7]Friedrich Engels., op. cit., p. 345.