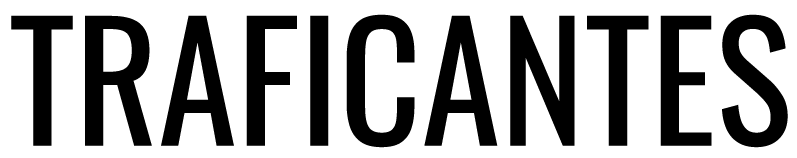A menudo, se culpa a las “izquierdas” de haberse arrojado en brazos de “un posmodernismo disolvente de las identidades”, de haber abandonado la defensa de la familia o la nación y de caminar al lado del neoliberalismo. El concepto de Nancy Fraser de “neoliberalismo progresista” suele ser invocado en estos argumentos, aunque por sí mismo el neoliberalismo no tiene nada de progresista: puede funcionar como disolvente de los lazos sociales al tiempo que se apoya en instituciones tradicionales. De eso trata el libro de Melinda Cooper, Los valores de la familia, (Traficantes de sueños, 2022) que demuestra cómo el despegue del neoliberalismo en los EE.UU. de los años setenta y ochenta –extensible a Inglaterra y otros lugares– fue posible a partir de una alianza con el conservadurismo más atávico.
En su obra, Cooper hace un análisis de cómo la Nueva Derecha estadounidense, que llevaría a Reagan al poder en los ochenta, partió de una fusión de los grandes principios liberales y del puritanismo religioso. Desde entonces, el movimiento conservador profamilia se ha expresado a partir de esta tensión inherente entre la celebración entusiasta del capitalismo de libre mercado y la defensa simultánea de los valores familiares tradicionales y antifeministas. Por eso, hoy no es extraño ver a parte de las extremas derechas –tanto Vox como Bolsonaro, por ejemplo– compaginar su apoyo a ultranza del libre mercado y el Estado mínimo con una defensa de los “valores familiares”. No son incompatibles. Este libro lo prueba mediante un análisis de los datos históricos, e incluso buceando en la literatura de los teóricos fundamentales del neoliberalismo como Irving Kristol, Milton Friedman o Friedrich Hayek, donde la autora encuentra claramente esa defensa de la familia. “Los dos pilares gemelos de la civilización: la moralidad tradicional y los mercados competitivos”, decía Hayek sin ir más lejos.
En la década de los setenta, el neoliberalismo y el neoconservadurismo estadounidenses se erigieron como fuerzas dominantes del tablero político. Aunque sus posiciones sobre la reforma del estado del bienestar eran distintas, ambas corrientes convergieron en la necesidad de restablecer la familia como el pilar del orden económico y social contra la Nueva Izquierda y sus políticas antifamiliaristas y contraculturales. El contexto en el que se impulsaron fue el de sucesivas campañas de pánico moral sobre el aumento de la delincuencia juvenil, que se atribuyó a la supuesta crisis de la familia y a una atmósfera de paternidad permisiva, la extensión del divorcio y la falta de control de los niños por culpa de las madres trabajadoras. Todo ello provocado por la “crisis de valores”, es decir, las transformaciones sociales fruto de las luchas sesentayochistas.
Así, ya fuese la crisis económica, la inflación, el uso de drogas o la delincuencia, todas estaban relacionadas con la contracultura y las revueltas del 68 –contra la guerra del Vietnam, las luchas feministas o de la diversidad sexual, o las raciales–. Este activismo, además, que no se nos olvide, estaba plenamente engarzado con el movimiento del welfare, que fue muy activo esos años pidiendo la extensión de los programas sociales. Si las luchas que hoy se consideran “por la diversidad” piden estado del bienestar, entonces habrá que derrotar a ambos. Esa fue la receta. “Solo podríamos llegar a las raíces del crimen, y de muchas otras cosas, si nos centrábamos en el fortalecimiento de la familia tradicional”, proponía Thatcher como receta contra esos males.
La clave simbólica que permite apuntar a las luchas antinormativas al mismo tiempo que al estado del bienestar la encontraron los conservadores en una programa público relativamente marginal: la Ayuda a Familias con Niños Dependientes, que proporcionaba unos ingresos mínimos a las madres solteras. Este pequeño programa absorbía una cantidad escasa del presupuesto de asistencia social, pero acabó convertido en símbolo de todo lo que está mal en el estado del bienestar. Según Cooper, porque sintetizó los temores existentes sobre la degeneración racial y sexual. Tanto en EE.UU. como en la Inglaterra thatcherista, se lanzaron importantes ataques contra las welfare queens –las reinas del bienestar– y su imagen construida de mujeres que tienen hijos “para no trabajar”. La madre soltera, como receptora de ayudas, ocupó el viejo lugar de los inadaptados sociales que constituían una carga para el honrado contribuyente. En EE.UU., además, jugó un papel el racismo, porque la existencia de estas madres solteras se identificaba con la desestructuración de la familia negra. El debate también llegó a Inglaterra, donde, según Thatcher, “las jóvenes se sentían tentadas a quedarse embarazadas porque su embarazo les proporcionaba una vivienda municipal y unos ingresos estatales”. Desde entonces, las welfare queens permanecen como estereotipo que contribuye a la construcción del clasismo y que se saca como argumento recurrente en todas las discusiones sobre ayudas sociales o estado del bienestar. Lo explica muy bien Owen Jones en su libro Chavs: la demonización de la clase obrera (Capitán Swing).
La preocupación principal de los conservadores era que el estado del bienestar había acabado financiando formas de asistencia social que, según ellos, contribuían a la ruptura de la familia. Lo que se estaba jugando aquí, según Cooper, es que estas ayudas permitieron “a mujeres divorciadas o solteras y a sus hijos vivir con independencia de un hombre mientras recibían un ingreso garantizado por el Estado, libre de exigencias morales”. Este tipo de ayuda hacía que las mujeres fuesen independientes y las liberaba de las obligaciones de la familia privada. Recordemos que eran tiempos donde todavía, aunque ya se estaba disolviendo, operaba el salario familiar –donde el hombre era el encargado de mantener a mujer e hijos–, uno de los pilares del New Deal, en realidad. (De hecho, Cooper explica que no está tan claro que haya existido una familia “tradicional”, y que en gran parte sería un invento del propio estado del bienestar a través de medidas como el salario familiar o las prestaciones familiares). Lo que hacía especialmente peligrosa esta ayuda es que combinaba redistribución de la renta con esos componentes antinormativos o antipatriarcales de los que hablábamos, que abrían la puerta a nuevos estilos de vida. Esto es lo que volvía locos a los conservadores. ¡A ver si las ayudas van a conseguir que las mujeres no necesiten casarse para vivir!
Gays, si queréis follar, asumid las consecuencias
Los neoliberales venían de una posición diferente, según Cooper. Pensaban que esta extensión del welfare a formas de vida no normativas –en particular a los hogares encabezados por mujeres negras–, suponía un desborde de esos pactos del New Deal. En la época, el consenso sobre el estado del bienestar era tan grande que a muchos de estos neoliberales de primera hora no les parecía tan mal, siempre que estuviese contenido de alguna manera. Pero los movimientos sociales siempre querían más y este se había ido expandiendo desde sus orígenes. ¿La forma de limitar su expansión? Que estuviese asociado a las formas familiares que además reprivatizaban el bienestar. Otra crítica a este subsidio a madres solteras era que las mujeres negras no debían de recibir ayudas sociales ya que tenían que ser empujadas a su función: al trabajo agrícola o doméstico –pagado– como mano de obra barata.
El primer objetivo, pues, fue contener la extensión de las ayudas sociales o derechos como salud y educación, y cuando los consensos estuviesen suficientemente minados a partir de campañas y guerras culturales como la de las welfare queens, desmantelarlo. Y ganaron la batalla.
Sin embargo, su objetivo no era preservar la norma heterosexual o patriarcal. Estos neoliberales podían apoyar el divorcio, el aborto o el matrimonio entre personas del mismo sexo –siempre que estas relaciones de parentesco alternativo se hiciesen cargo de los costos de salud o cuidados que, si no, tendría que recaer en el Estado–. Así, argumentaron que el gobierno no debería asumir los costes de la crisis del SIDA porque era producto de conductas sexuales de riesgo realizadas por particulares que debían asumir ellos mismos las consecuencias “económicas” de sus actos. La solución que proponían era privatizar los “riesgos de la homosexualidad” dentro de los lazos disciplinarios del matrimonio o la pareja. Así, los neoliberales llegaron al matrimonio gay antes que el movimiento LGTBI. Cuando los neoliberales propugnaron la retirada del estado de bienestar, asumieron que los costes de reproducción social serían asumidos por la familia –fundamentalmente de las mujeres a través del trabajo no pagado en los hogares, pero no solo–. Por eso apoyaban su existencia, era imprescindible para implementar su programa político.
De hecho, ACT UP (AIDS Coalition to Unleash Power) y otros movimientos LGTBIQ, comenzaron pidiendo sanidad pública universal como consecuencia de su lucha contra el VIH. Sin embargo, como síntoma de la derrota de la izquierda de esos años, dice Cooper que abandonaron esta demanda para sustituirla por la inclusión de las parejas homosexuales en la cobertura de los seguros privados. Es decir, poder acceder a los derechos de salud asociados a la pareja o el matrimonio –mediante los seguros asociados al trabajo y otras coberturas familiares–. Los horizontes se encogieron.
La revuelta fiscal devuelve peso a la herencia
Otro elemento fue central para el fin del estado del bienestar. La primera victoria real de la doctrina neoliberal fue un movimiento popular de clase media-baja que se conoce como la revuelta fiscal. En 1978, el millonario californiano Howard Jarvis organizó en California un referéndum para pedir la reducción drástica de los impuestos sobre la propiedad. Estas clases medias lo apoyaron, negándose así a financiar el estado del bienestar y cualquier programa de ayuda a las minorías. Un movimiento de base que acabó capitalizando Reagan. A partir de entonces, políticos de todo pelaje asumirían este programa de restricción del gasto público. Es el principio del fin del welfare y del triunfo neoliberal que acabaría imponiéndose en todo el planeta.
Estas políticas tuvieron efectos claros en la redistribución de la riqueza: en 1983, la concentración de riqueza se había revertido a niveles de 1962, y a finales de la década había caído hasta niveles comparables a los de 1929. Y todavía se ha concentrado más desde entonces. Pero también significó, como los social-conservadores habían supuesto, un reforzamiento de la familia al hacer recaer en ella más funciones económicas que sustituirían al estado de bienestar. Estos defendían que, a diferencia de las prestaciones de la Seguridad Social, la riqueza invertida en acciones o en bienes inmobiliarios era heredable y por lo tanto serviría para reforzar los lazos de la dependencia familiar. “Si los altos salarios y la asistencia social de los años setenta parecían desconectar a la población de la familia privada y promover la proliferación de estilos de vida no normativos, la revalorización de los activos, con sus lazos con la vivienda en propiedad, se entendió como un medio para disciplinar estas demandas dentro de la lógica de la herencia”, dice Cooper. Hoy vivimos sus consecuencias, la estructura de clases ha pasado de estar basada mayoritariamente en el tipo de empleo y los salarios a estarlo en la propiedad de activos –financieros o inmobiliarios–.
Actualmente, sin embargo, el neoliberalismo parece abocado a una crisis de legitimidad. Han emergido nuevos discursos que parecen cuestionar su hegemonía, pero también nuevas incógnitas relacionadas con la emergencia de las opciones de extrema derecha: ¿qué puede sustituir esta hegemonía neoliberal? ¿Son los ultraderechistas del presente una alternativa a este orden, o solo su fase autoritaria para contener los malestares que provoca el propio sistema?
En realidad, lo que hacen bien los políticos ultras es utilizar los miedos que provocan las consecuencias del neoliberalismo sobre la vida colectiva para proponer una vuelta a formas idealizadas de la familia, la raza y la nación. A menudo, sin cuestionar los propios principios neoliberales. Las izquierdas no deberían asumir estos discursos. El libro de Cooper nos proporciona herramientas para pensar en la relación entre esta fase capitalista –aunque sea en descomposición– y los valores familiares. La crítica tiene que ser contra el neoliberalismo, pero también anticonservadora, y hemos de ser capaces de comprender cuando ambas tendencias se dan la mano y se refuerzan para combatirlas mejor.