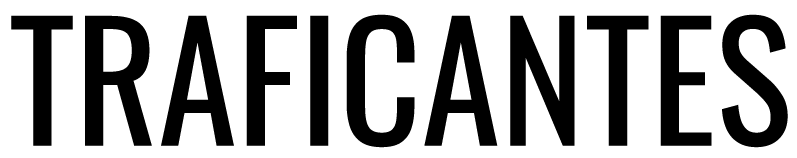La política contra el Estado -última obra de Emmanuel Rodríguez- no resulta fácil de caracterizar. ¿Un tratado de filosofía política? ¿Una estrategia para construir una nueva alianza de clase? ¿Una crítica de la razón estatal y sus delirios? ¿O tal vez una hipótesis para navegar una incertidumbre cada vez más turbulenta? En cierto sentido, estaríamos ante una historia política de la autodeterminación, un relato que recorre algunas de las apuestas transformadoras más radicales que han sacudido los dos últimos siglos. Hablamos, por tanto, de una historia conflictiva e irregular, cuya fortuna se encuentra atravesada por luchas colectivas, revoluciones, “empates catastróficos” y fracasos -también por renovadas tentativas de subversión-. Un movimiento que toma impulso en el sindicalismo revolucionario de finales del XIX, camina de la mano de la Revolución rusa y su otro (la Konservative revolution) para llegar a nuestro presente, abordando los orígenes del Welfare State y la intransigencia de experiencias como la del operaismo italiano. Todo ello sin olvidar la reciente historia política de una nación como Bolivia y los aprendizajes que plantea.
¿Pero a qué nos referimos cuando hablamos de autodeterminación? Más allá de las empresas políticas que delegan la lucha en instancias salvadoras o aparentemente “superiores” -líderes, vanguardias, expertos-, el horizonte de la autodeterminación apela a la inmanencia de la colectividad organizada, a “la emancipación como tarea de los propios aspirantes a emanciparse”. En este sentido, nos situaríamos ante una aventura política que desconfía de los espejismos de la representación, renunciando a la ficción integradora del Estado en sus más variadas formas históricas -desde sus acepciones más liberales hasta las más republicanas o “socialistas”-. Dicho de otro modo: lejos de considerar el Estado como el espacio privilegiado de lo político, como sede de un poder concentrado y universal que debe ser conquistado, la autodeterminación rompe con la mitología del viejo Leviatán que pretendería unificar, siempre de manera abstracta, aquello que se encuentra ya dividido por la lógica del capital. Una división cuyo resultado son las sociedades de clases. Las sociedades en que vivimos.
Entonces, la autodeterminación sólo podrá afirmarse como política de parte: un esfuerzo transformador que, en su radicalidad, rehusará cualquier forma de reconciliación en la figura del Estado, y que tomará cuerpo a través de una institucionalidad propia y al margen de la realidad estatal. Bourses du travail, sindicatos revolucionarios, consejos obreros, soviets, comunas, ayllus... instituciones comunitarias y populares asumirán el carácter de un contrapoder autónomo frente al capital y el Estado. Respecto del primero, organizando la producción en ruptura con los circuitos de valorización del capital, desarrollando formas cooperativas de intercambio y reproducción social no mercantilizadas. En cuanto al Estado, esta institucionalidad otra le disputará sus competencias y capacidades, desafiando el monopolio de un poder centralizado y homogeneizador. En definitiva, la política de parte buscará desplegar fórmulas salvajes de autogobierno, instituciones monstruosas que desborden la arquitectura del Estado moderno.
La izquierda revolucionaria, su otro y las máscaras del Estado
El hilo rojo que atraviesa la La política contra el Estado escenifica, capítulo a capítulo, la tensión dialéctica existente entre la autodeterminación colectiva y la realidad estatal, el choque entre ambas dimensiones. De hecho, podríamos decir que la fortuna histórica de las tradiciones hegemónicas de la izquierda ha venido marcada -en el límite- por cómo han afrontado el problema del Estado. Y es que ya fuese para tomarlo o “extinguirlo”, las distintas revoluciones que se han medido con el aparato de Estado han terminado agostando su potencia subversiva en el “asalto a los cielos”. Y ello a pesar de que la insurrección culminase en victoria. El guión es de sobra conocido: tras una batalla épica contra el viejo partido del orden, el nuevo Estado -guiado por una flamante burocracia y una vanguardia dirigente- terminará reproduciendo las inercias del viejo. Acabará, como Cronos, devorando las promesas de la revolución y a sus propios hijos -esto último a veces de manera demasiado literal-.
La Revolución rusa de 1917 ofrece un ejemplo paradigmático de las tensiones y fracturas abiertas entre la política de parte y la forma-Estado, en ella se plantean las principales disyuntivas y debates de la lucha revolucionaria. Recordemos las revueltas que atraviesan Europa y Rusia entre 1905 y 1921, un oleada de huelgas que dará a luz nuevas formas de organización obrera bajo la forma de consejos. Pero ¿Qué son esos consejos y soviets que comienzan a irrumpir tomando el poder de las fábricas? ¿Son formas de autogestión directa y control obrero? ¿O quizá el germen institucional de un futuro Estado proletario in nuce? Conocemos la respuesta de Lenin durante la revolución de los soviets: estas instituciones de clase o de parte son el embrión del Estado futuro. Entonces, su papel como contrapoder sólo tendrá sentido en la confrontación con el Estado zarista, pero tras la conquista del mismo dejarán de ser útiles.
La proclama de “todo el poder para los soviets” pronto perderá fuerza, digerida por un acelerado proceso de estatización y centralización del poder. Con la represión de Krondstadt y la burocratización morirá la política de parte. Sólo el consejismo de Pannekoek o Mattick verá con lucidez el grave problema de la integración en el Estado y en una sociedad hegemónicamente capitalista -incluso Gramsci permanecerá ciego al mismo-. De acontecer una nueva revolución, esta tendría que rebelarse, antes de nada, contra los aparatos de la izquierda instituida. Un diagnóstico de plena actualidad.
Azuzada por el temor al triunfo revolucionario, la Konservative revolution tomará cuerpo de forma paralela a la Revolución rusa. Los “peligros” del parlamentarismo liberal en un coyuntura volátil, impulsarán a las oligarquías europeas a buscar una vía para sostener el poder. La política debía volver a plantearse como un juego de élites. ¿Pero cómo conseguirlo? El elitismo debía reinventarse atendiendo a las emociones de la nueva sociedad de masas, el nuevo gran sujeto de época -retratado en las obras de Gustave Le Bon o Gabriel Tarde-. El ultranacionalismo, las fuerzas represivas que sofocaron las insurrecciones obreras entre 1918 y 1922, el espíritu volkisch y romántico servirían de cemento político e ideológico para alumbrar el proyecto fascista Italiano y la Alemania Nazi. A partir de ellos se construirá un puente élites-masa que abolirá la estructura parlamentaria.
El tercerismo, antiliberal al tiempo que antimarxista, se convertiría en el emblema de una contrarrevolución agresiva, populista y de retórica anticapitalista. Carl Schmitt, heredero de una tradición jurídica que va de Hegel a Smend, será uno de los intérpretes clave del momento. Ante el antagonismo de los intereses “de parte” en el parlamento alemán -las posiciones de comunistas, socialdemócratas, liberales-, Schmitt ideará una forma de integración absoluta entre pueblo y Estado, una suerte de unificación que eliminase lo heterogéneo. Asediado por el fantasma de la guerra civil, el jurista opera una sorprendente inversión del concepto de democracia: borra el disenso como base de la misma, entendiendo el autogobierno como la identidad de un pueblo homogéneo -en términos nacionales y raciales- con un líder. Identidad perversa entre gobernantes y gobernados que se anudará sobre una legitimidad puramente plebiscitaria. El resultado será el reforzamiento de una figura soberana con potestad para implementar métodos excepcionales a la hora de restablecer el orden. Sabemos bien lo que deparó el régimen Nazi. De este modo, el decisionismo teorizado por Schmitt revelaba una solución devastadora contra las pretensiones de la política de parte: cuando la integración no era posible, siempre quedaba la opción del exterminio.
La izquierda integrada, las clases medias y los nuevos soviets
Para ilustrar la consolidación gradual de la izquierda como aparato de Estado, una de las tesis fuertes del libro, Rodríguez recupera un itinerario tan interesante como poco discutido: las críticas de Hans Kelsen contra la teoría del Estado marxista, escritas al calor de los debates soviéticos en torno a la formación del nuevo Estado proletario. Aunque pueda no compartirse la mirada abstracta del Kelsen, este acierta con su diagnóstico sobre el autoritarismo del Estado post-revolucionario, detectando una contradicción entre los principios democráticos del marxismo y su concreción estatal. La interpretación soviética de la “dictadura del proletariado” y la configuración aristocrática de la Constitución de 1920 -que expulsaba a buena parte de la población de los derechos políticos- darán forma a un gobierno claramente autocrático. Sobre todo tras la abolición del pluralismo. Al final, la dictadura, lejos de ser puramente comisarial, permanecerá como régimen debido a las inercias conservadoras del propio Estado y su nueva clase dirigente.
Desde el lado soviético, Evgeny Pashukanis, el más radical y creativo de los juristas rusos, entenderá que el comunismo, en su afirmación material y social, debía abolir la forma-derecho. El derecho moderno -que había surgido en paralelo al capital- no era más que una relación social cuyo origen radicaba en el intercambio mercantil y la propiedad, de manera que incluso el propio derecho público debía su fundamento a esta dimensión mercantil originaria -generadora de la diferencia burgués/ciudadano-. Por tanto, la destrucción de las relaciones de producción capitalistas, el fin de la ley del valor, debía llevar aparejada tanto la muerte del derecho como la del Estado. Algo que exigía una reinvención completa de la formación social naciente. Pero la destrucción de los soviets y sus potencialidades comunitarias ahogarán cualquier atisbo de imaginación política renovadora.
Piotr Stuchka y los sucesores de Pashukanis -represaliado por el gobierno soviético en 1937-, se enfrentarán a la configuración jurídica de un Estado lleno de contradicciones. La obra de estos juristas, sobre todo la de Stuchka, ilustra bien las concesiones al marco jurídico burgués por parte del derecho soviético: de la extinción del derecho se pasará rápidamente a la justificación de la necesidad de un “derecho de clase”, muy similar al burgués, para terminar haciendo del derecho y el Estado los principales impulsores del socialismo real. Al final Kelsen y los soviéticos -con excepción de Pashukanis- entendieron algo parecido: el Estado era el horizonte irrebasable de cualquier proyecto de transformación social. Lassalle se imponía así al Marx más anti-estatista
Tras la derrota del fascismo y la consolidación del bloque soviético, el final de la Segunda Guerra Mundial dibujaría una alternativa a las crisis planteadas por la política de parte dentro del occidente liberal. El llamado Estado del bienestar. Un “Estado de derecho” guiado por el método kelseniano de la mayoría-minoría, democrático, pacificado en torno al turnismo de los partidos, intervencionista y con una clara vocación de integración de lo que fuera la “parte maldita” de la sociedad: el polo obrero. Los treinta gloriosos se destilaron gracias a la incorporación del movimiento obrero a los ciclos de acumulación de capital, siendo esa la gran virtud política del keynesianismo, su capacidad para subordinar la política de clase y hacerla funcional a la productividad del régimen capitalista -sociedad de consumo mediante-. La izquierda y los sindicatos devinieron así en meros aparatos estatales.
Más allá de convertirse en el proveedor social por antonomasia, el nuevo Estado padecerá de un elitismo y una demofobia estructurales, de ahí la preeminencia de los poderes ejecutivos frente a los parlamentos -por no hablar de ciertos gestos decisionistas en coyunturas “calientes”-. La democracia se convirtió en la carrera por el voto de una aristocracia competitiva, cuyo objetivo último era hacerse con el liderazgo temporal del Estado. La democracia directa quedaba obstruida por el principio de representación, que terminaría constituyendo la norma del hecho democrático. Junto con la “tecnocratización de la política”, que buscaba dar a la administración una pátina de “neutralidad”, la clase media será uno de los efectos ideológicos más exitosos de esta forma de gobierno. Esta clase, entendida por Rodríguez como “pueblo del Estado”, culminará de manera distópica o invertida los anhelos del comunismo clásico: una “realización deformada de la sociedad sin clases”. El estado lograba engullir el conflicto, la política de parte, asimilándola dentro sí. Lo que quedará es un “pueblo nocturno, dormido, desarmado. Un pueblo alimentado y vestido, y a su vez despolitizado”.
Los años 60 y 70 quebrarán, sin embargo, la normalidad estática del Estado de bienestar y sus mecanismos de regulación del antagonismo. También desafiarán la división del trabajo del capitalismo imperialista y colonial. Aquí y allá florecerán experiencias de insurgencia -en África, China, Latinoamérica y Europa-, la mayoría herederas de la Revolución rusa, de su vocabulario y sus límites, pero a partir de nuevas problemáticas nacionales que reinventarán sus estrategias -las del comunismo maoísta, el guevarismo o las luchas de descolonización-. Los conflictos fordistas en las fábricas, especialmente a partir de 1968, adoptarán una vía radical que pasará por romper los pactos capital/trabajo, construyendo nuevos repertorios de autonomía que pondrán en jaque a la izquierda y los sindicatos integrados en el Estado. Es el caso del operaismo italiano, que con un lenguaje marxista -ahora sí, anti-leninista- entenderá la afirmación de la clase y sus formas de organización autónoma como el verdadero programa y la estrategia de la clase. Un programa que pasaba por extender el conflicto fuera de las fábricas, llevando el antagonismo al corazón de la metrópoli.
Merece la pena recorrer las breves páginas dedicadas a la autonomía italiana, a la apuesta por la autovalorización de la clase, el método de la tendencia, sus discusiones, prácticas y el final de su experiencia, aplastada entre las fauces de un Estado cuyo poder fue claramente minusvalorado. Lo que está claro es que, tras décadas de estatización del conflicto, el operaismo pondría sobre la mesa una opción rupturista que reintroducía la política de parte en el corazón de las luchas obreras.
Entre la corrosión del Estado y el contrapoder: una nueva alianza de clase
Uno de los momentos teóricos más singulares del libro pasa por la crítica marxista del Estado realizada por Louis Althusser y Nicos Poulantzas, dos autores que parten inicialmente de cierta ortodoxia marxista-leninista y un enfoque “estructuralista” de las relaciones sociales. Además de recoger algunas de las discusiones más interesantes de los 70-80 sobre el problema del Estado dentro del marxismo -de la teoría del CME al derivacionismo-, Rodríguez analiza lo incisivo del pensamiento de los filósofos citados en sus últimos textos. Althusser verá cómo el Estado está separado de la lucha de clases e investido de neutralidad, ejerciendo un falso papel de mediador; modificar el personal de la administración no alterará las lógicas de reproducción institucional. Para alterarlo hay que romper sus fibras más duras, por ello no tiene sentido entrar en gobiernos de izquierda, se trata más bien de expandir la conflictividad por todo su cuerpo. Poulantzas, que entenderá el Estado como una condensación concreta del poder de clase -el Estado, por tanto, como relación-, apostará por modificar la relación interna de fuerzas en los aparatos del Estado, desplegando -a su vez- un “enjambre de focos autogestionarios”, múltiples espacios de contrapoder que desborden las capacidades de gobierno estatal. Dos vías que -desde la teoría- no dejan de señalar un regreso a la “política de parte”e inspirar lecturas actuales.
La figura del contrapoder, acompañada de una apuesta por la reinvención de instituciones populares, preside los últimos capítulos de La política contra el Estado. La lectura de Rodríguez de la historia reciente de Bolivia -muy próxima a la óptica de Raquel Gutiérrez-, parte de la diferencia sustancial del comunismo indigenista latinoamericano respecto del europeo, con Flores de Magón o José Carlos Mariátegui como predecesores. La forma tradicionalmente incompleta del Estado en Bolivia, soberbiamente analizada por René Zavaleta, se topa constantemente con un límite que no es otro que la realidad indígena mayoritaria, organizada a partir del ayllu como estructura comunitaria de autogobierno, una dimensión que escapa a la configuración formal del Estado. La tarea clásica del socialismo latinoamericano será embarcarse en un proyecto nacional popular, socialista, capaz de llevar a cabo las tareas que la burguesía -exigua y dependiente del capital exterior- no había sido capaz de realizar. Un proceso de modernización popular y revolucionario que siempre mantuvo la promesa de la integración del proletariado, el campesinado y la mayoría indígena.
El cambio de siglo y la ofensiva neoliberal abrirán un nuevo ciclo de luchas, centrado en el antagonismo contra la privatización y expropiación de los recursos del territorio. Intelectuales como Álvaro García Linera transitarán, según Rodríguez, por una línea que irá del katarismo y la cuestión de la autodeterminación del Indio -y no ya la de su integración- hacia un reencantamiento con la ficción de la totalidad que representa el Estado -hoy discurso oficial-. No obstante, la heterogeneidad constitutiva de la sociedad boliviana, abigarrada, como dirá Luis Tapia siguiendo a Zavaleta, planteaba también la posibilidad de un co-gobierno mestizo -híbrido- entre la institución estatal y otras formas de gobierno local, indígena y comunitario -parte de ello quedará recogido tras el proceso constituyente de 2009-. Sin embargo, los procesos de centralización del poder, cooptación e inclusión de movimientos y organizaciones campesinas en los aparatos de Estado bloquearán esa posibilidad, encauzando los conflictos a golpe de clientelismo, neo-desarrollismo y extractivismo. Tratando de quebrar este límite, autoras y militantes como Raquel Gutiérrez reivindican hoy la afirmación de proyectos arraigados a la producción de comunidad y la expansión de la autonomía social, la creación de horizontes comunitario-populares.
En la recta final del libro, y en uno de los capítulos de mayor interés, Emmanuel Rodríguez recupera el anarquismo clásico -Kropotkin, Reclus- para volver a anudar la cuestión de la autodeterminación y la política de parte. Apoyo mutuo, reciprocidad entre iguales y un proyecto común, sin delegaciones más allá de la propia comunidad, serán los ingredientes de toda institución popular. Este tipo de institucionalidad, sustraída al mando estatal, fue fundamental a la hora de construir el sujeto obrero y su cultura a partir de gran diversidad de focos organizativos, históricos y comunitarios. Espacios económicos, políticos y formativos -como los Ateneos, las Bolsas de trabajo o los Soviets- que respondían a necesidades concretas. Opuestos al Estado y al capital, ponían en el centro la autoorganización de lo común. Éstas instituciones -llevadas a la actualidad- permiten pensar el contrapoder como una política disolvente y corrosiva, que si bien renuncia a la épica revolucionaria del “asalto a los cielos”, no duda en embarcarse en la fundación de un poder autónomo: un archipiélago de contrapoderes. Bataille y Ranciére -citados por Rodríguez- ayudan a plantear el contrapoder como proceso de subjetivación anómalo, como autodeterminación que no admite mediación estatal ni reconciliación dialéctica en el Estado. La imagen sería la de una guerra de guerrillas perpetua, el desensamblaje del Estado en comunidades en lucha, un trabajo de civilización y “reducción del Estado a un perímetro pequeño y regulado”.
El texto se abre y termina con una hipótesis política: un llamado a la reinvención de la política de parte, esto es, la creación de un sujeto de clase. Un sujeto que no está dado, cuyas posibilidades radican en el making -como ya señalara E. P. Thompson- y que toma cuerpo no tanto en la experiencia de la explotación como en la condición excedentaria de los sujetos que habitan el neoliberalismo en crisis. La clase, si finalmente es, será mestiza, heterogénea y se fundará en la alianza de las luchas autónomas que pugnen por ganar mayores cotas de autodeterminación. En un momento de polarización social brutal, en el que el Estado ha perdido sus mecanismos de integración -fin de las clases medias-, el contrapoder parece la estrategia de ruptura más adecuada. Pero todo ello requiere de lenguajes, prácticas, instituciones y conflictos compartidos que sirvan de cemento, de vínculo, en medio de una constelación de antagonismos nacientes. La política contra el Estado termina por proponer, además de una mirada crítica sobre el presente, un reto colectivo. Práctico. Radical. La vieja tarea de construir la propia autonomía.