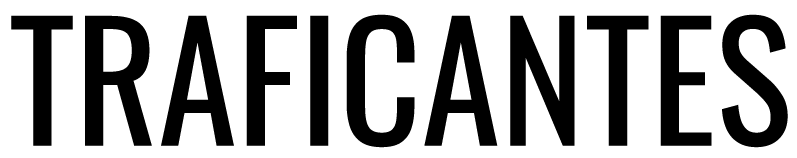A pesar de todas las películas de Hollywood que nos aleccionan sobre que los vínculos más valiosos son los familiares –los que justifican cualquier sacrificio–, de la familia emana también una sustancia oscura. Pero existe una especie de consenso generalizado –a izquierda y derecha– que alaba sus bondades y poca reflexión colectiva sobre ese lado oscuro, tampoco se piensa ya sobre su función como institución social fundamental del sistema económico. De hecho, las exploraciones de los límites del género, el rechazo de la normatividad y las disidencias sexuales parece que se han vuelto aceptables siempre que se canalicen hacia algún tipo de forma familiar o reproductiva. La aprobación del universo LGTBIQ se ha obtenido a costa de adaptarse a un cierto tipo de patrón familiar. Estamos perdiendo el espacio que creó la crítica feminista de los 70 que cuestionaba la omnipresencia de la familia como modelo relacional supremo.
Todos parecemos aspirar a formar una familia. ¿Pero de qué tipo? El ideal cultural al que aspiramos, aun sin ser conscientes, es el de la familia de clase media; por eso, y aunque siempre es complicado analizar lo que nos atraviesa, es fundamental que entendamos cómo funciona, si nuestro objetivo es ampliar las posibilidades de vida y empujar hacia un modelo social más justo. ¿Cómo se relaciona la familia con la reproducción de clase? Lo cierto es que no hay clase media sin familia y tampoco sin Estado. Estas son algunas de las tesis que Emmanuel Rodríguez propone en uno de los capítulos de El Efecto clase media: crítica y crisis de la paz social (Traficantes de Sueños, 2022), destinado a destripar esta institución.
El libro explica cómo la sociedad española es una sociedad dominada por el fenómeno cultural de las clases medias. Aquí la clase media no se define como un sujeto político, o un estrato socioeconómico “objetivo”, sino que implica una forma de pertenencia social mayoritaria, una condición subjetiva que posibilita la existencia de un consenso social en el que se basa la democracia liberal. “El arreglo social que conocemos como sociedad de clases medias (…) aparece como una producción política en gran parte mediada por el Estado”, dice Rodríguez. Así, y pese a que quizás la percepción social es otra, la clase media recibe la mayor parte de recursos y riqueza del Estado –por más que la ultraderecha se empeñe en decir que va a los migrantes–. El efecto de esta producción es que cuando la clase media es dominante, la posibilidad de “que salten las costuras sobre los asuntos generales relativos a la redistribución del poder y la riqueza está sencillamente bloqueada”, escribe Rodríguez. Es decir, la sociedad de clases medias es una sociedad pacificada, donde las divisiones y las fracturas permanecen ocultas o solapadas. Se impide así la posibilidad de luchas sociales de calado que den lugar a transformaciones significativas del sistema político –lo que antaño llamábamos lucha de clases–. La configuración de esta clase media también modela las aspiraciones y deseos sociales mayoritarios, lo que en definitiva constituye los límites de la política de representación, porque la democracia representativa se construye sobre ella.
Rodríguez hace un repaso histórico y llega a la conclusión de que si la clase obrera existió en principio sin familia –el primer capitalismo industrial tendía más bien a su disolución–, la clase media siempre ha sido un régimen familiar. Es decir, una clase que necesita a la familia para existir, para mantener su estatus social y económico. “La clase media tiene en la institución familiar su principal prerrequisito”, dice Rodríguez.
Pero cuando hablamos de familia hay que seguir insistiendo en que todavía hoy se sostiene sobre relaciones jerárquicas de subordinación de género, edad, raza / estatus migratorio. La vinculación entre cuidado y mujeres es persistente a pesar de los avances conseguidos por la lucha feminista, y el rol de cuidadoras de las mujeres, de una u otra forma, siempre está inscrito en la familia. También es en ella donde se produce la mayor parte de la violencia machista –y sexual–, precisamente con esa función de sujeción al orden de género. Es todavía un espacio de control social de la mujer, de los niños y las disidencias sexuales o de aquellas y aquellos que no encajan en la norma. De hecho, es la institución en la que primariamente se transmite y vigila la norma sexual.
La relación entre cuidados y migraciones ha sido trabajada abundantemente por el feminismo y Rodríguez recoge esa crítica para explicar que la familia de clase media en España hoy depende absolutamente del trabajo de las mujeres migrantes. (De hecho, es el país europeo que más trabajo doméstico consume). Es este trabajo doméstico devaluado y externalizado el que permite la participación de las mujeres de clase media en el mercado laboral mientras los salarios decrecen. Si no fuese por esa fuerza laboral barata, estas mujeres de clase media lo tendrían todavía mucho más difícil para sostener la cantidad ingente de trabajo que implica la formación de una familia en un país con escasos recursos públicos para el sostenimiento de los cuidados.
Para que esto pueda ser así, que el trabajo doméstico de las migrantes siga siendo asequible, no se les da acceso a los mismos derechos laborales que el resto de ciudadanos. Es decir, hay una intervención activa del Estado a través de la legislación laboral y de la propia ley de extranjería. (No es casualidad que las promesas de equiparación de derechos se hayan incumplido sistemáticamente). Sin estas trabajadoras, la familia de clase media –ahora basada en el modelo de dos sueldos– tendría muy difícil su sostenimiento y, probablemente, la caída de la natalidad hubiese sido aún mayor de lo que ha sido. (Las mujeres españolas todavía dicen que desearían tener más hijos de los que efectivamente tienen). “Para la clase media local, el trabajo migrante barato tuvo efectos críticos, especialmente a la hora de garantizar los mecanismos de reproducción de clase. De forma directa, este ejército laboral permitió paliar la crisis de cuidados característica del hogar nuclear y la contradicción empleo / reproducción”, señala Rodríguez. “Su empleo se produce básicamente en las tareas de reproducción y conservación de estatutos, formas de vida y consumo de las clases medias”, añade el autor. Buena parte de la forma de vida de estas clases medias, y sus posibilidades de consumo, se basan, por tanto, en esa mano de obra migrante abaratada por la ley de extranjería –además de cuidados, servicios personales, ocio y restauración, pero también producción de alimentos–. Por tanto, no es que no se quieran migrantes sino que se los quiere subordinados, que no se organicen, que no demanden derechos y sobre todo, que no accedan a los recursos del Estado.
Este ejemplo nos permite pensar cómo la familia de clase media se constituye a partir de la continua intervención del Estado: que sanciona legalmente su capital –económico, cultural–, pero también por una acción específica realizada a través de las políticas fiscales, de vivienda, educativas, de empleo público, etc. Como muestra, el sistema tributario español todavía desgrava 3.400 euros anuales a los matrimonios que presentan la declaración de la renta conjunta y el Ingreso Mínimo Vital se otorga a unidades familiares, pero hay todo tipo de prestaciones sociales y políticas públicas asociadas a esta forma.
Esta contribución estatal está totalmente imbricada en el hecho de que la familia es imprescindible para la reproducción de clases en el capitalismo. Por un lado, porque es funcional a la transmisión de los capitales sociales y culturales, los hábitos y disposiciones de clase que se vehiculan a través del cuidado. De hecho, todo cuidado se inscribe, según el autor, en la reproducción de la clase. Cuidar es enclasar, es reproducir una determinada clase social, algo que a menudo se nos olvida cuando hablamos de poner “el cuidado en el centro”. ¿Estamos hablando de una forma de cuidado abstracta e idealizada o arraigada en las diferencias sociales? ¿Todas las formas de cuidado aportan el mismo “valor”?
Pero también tenemos que contemplar esta reproducción en un sentido material. Como hemos dicho, es la institución económica básica que acumula y transmite patrimonio. En la “sociedad de propietarios” en la que nos encontramos, además, donde ser poseedor de bienes inmobiliarios tiene tanto peso subjetivo y material, el Estado regula el imprescindible mecanismo de la herencia –sin la que no existiría la transmisión patrimonial y su permanencia en una misma línea genealógica–. ¿Cómo sería nuestra sociedad sin este mecanismo de reproducción de clase? Podemos estar seguras de que sería completamente diferente. Y sin embargo, seguimos discutiendo si es legítimo el impuesto de sucesión o transmisión patrimonial. De hecho, en esta fase neoliberal ante la precarización del trabajo, la menor movilidad social, el aumento del precio de la vivienda y la contracción del Estado del bienestar este patrimonio familiar es cada vez más importante. Esto potencia su papel como disciplinador social, como traté de explicar en estos artículos. La ficción meritocrática aquí se desmorona y volvemos a unas clases sociales casi tan rígidas como las del S. XIX.
Por tanto, la familia, a pesar de lo que diga Vox, no tiene nada de “natural”, necesita de una continua acción estatal. “Tampoco hay nada en la reproducción que la inscriba necesariamente en esta forma familiar”, dice Rodríguez, y por supuesto, nada que la asocie a la división sexual del trabajo según géneros. De hecho, como explica Melinda Cooper, incluso la estructura de familia nuclear –considerada como el modelo “tradicional”– en gran parte es un invento del propio Estado del bienestar: a través de medidas como el salario familiar –el modelo que se basaba en un salario masculino suficiente para mantener a mujer e hijos– y las propias prestaciones sociales que la refuerzan y que, en diferentes formas, llegan hasta el día hoy.
Hoy la clase media está en crisis: los títulos escolares se han devaluado, acceder a la propiedad es cada vez más difícil, el mercado laboral es incapaz de garantizar un número suficiente de empleos profesionales estables y bien pagados que tampoco se puede subsanar con empleo público, y el Estado de bienestar es débil y se encuentra en retroceso. Paradójicamente, como hemos señalado, esta crisis de la clase media, lejos de afectar a la familia, la refuerza al aumentar sus funciones económicas. Esto tiene una serie de consecuencias, porque al reafirmarse la dependencia de los recursos familiares se reafirma también su autoridad, dificultando la autonomía de sus miembros –de los jóvenes, de las mujeres y las personas LGTBI o de aquellos que no encajan en la norma de género–. Para lograr aumentar nuestra capacidad de agencia en este ámbito, el horizonte no es otro que el del reparto de lo necesario para vivir en condiciones, el de la política del común. Es imprescindible quitar funciones económicas a las familias que hoy soportan el sostenimiento y bienestar de las personas. Esto se puede hacer reforzando la redistribución de la renta –directa e indirecta–, mejorando las condiciones laborales o promoviendo nuevas formas de adquisición de renta que no dependan del trabajo –como puede ser la Renta Básica Universal–. Porque la mejor política familiar es aquella que permite que la situación de cada quien no dependa de sus padres o de su línea genealógica; la que posibilita que todo el mundo tenga unas condiciones de vida garantizadas independientemente de qué familia le haya tocado en suerte –rica o pobre, generosa o tacaña, acogedora o perversa–. Por supuesto, esto nos permitirá además incrementar nuestras posibilidades de experimentar e inventar otras formas de familia alternativas o poner en valor otros vínculos sociales imprescindibles como aquellos de amistad o de camaradería.