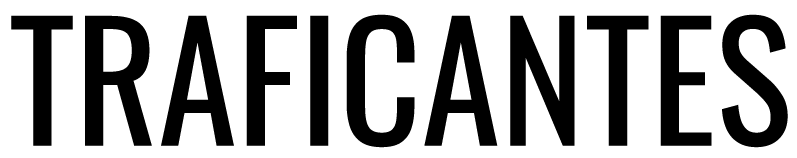Cuestionamiento global de los derechos sociales, mitificación del espíritu empresarial y la depredación de riquezas, reducción del gasto público, advenimiento de las finanzas, generalización de la precariedad... Los neoliberales lograron hacer su revolución. ¿Cómo lo consiguieron? ¿Por qué la izquierda cayó en la trampa? Y, sobre todo, ¿cómo repensar la resistencia y la construcción de alternativas que no se limiten a la nostalgia del Estado de Bienestar o la restauración del capitalismo de antaño? En esta entrevista, el filósofo Michel Feher, autor del apasionante libro Le temps des investis. Essai sur la nouvelle question sociale [El tiempo de los invertidos. Ensayo sobre la nueva cuestión social] (La Découverte, París, 2017) y fundador de la editorial Zone Books, da algunas claves para responder estas preguntas.
Súper ricos que supuestamente encarnan la excelencia, asalariados «arcaicos» reticentes a la modernización laboral y desocupados a los que se considera «vagos» por buscar un empleo conveniente, contribuyentes «expoliados» por impuestos que financian la salud y la educación... ¿Cómo se llegó a esto?
El éxito ideológico de los neoliberales es haberle dado un aspecto verdaderamente revolucionario a su doctrina: repensar la lucha de clases ya no en torno de la explotación, sino a partir del abuso o la expoliación. Esta retórica retoma, descaradamente, la de la abolición de los privilegios de las revoluciones francesa y estadounidense. La gente que trabaja, que se levanta temprano, es expoliada por privilegiados, que ya no son los aristócratas de antaño sino los empleados públicos que no están sometidos a las condiciones de competencia del sector privado, los desempleados «que cobran por no hacer nada», los extranjeros que vienen a «usar nuestras prestaciones» y, finalmente, los sindicalistas, defensores de un statu quo que sería la desgracia de los empleados precarios. Se trataría de gente que, según los neoliberales, es protegida por el Estado, que vive de una «renta diferencial»: se adueñan de los recursos ganados por aquellos que trabajan y solo cuentan con sus propios méritos. La promesa neoliberal original consiste pues en asegurarles a quienes lo merecen que podrán gozar de los frutos de su labor sin que el Estado se los confisque para redistribuirlos entre los nuevos rentistas.
La segunda innovación de los padres fundadores del neoliberalismo –Friedrich Hayek, Milton Friedman y sus acólitos de la Escuela de Chicago, y los ordoliberales alemanes– es convertir al empresario en modelo universal. Para los liberales clásicos, los empresarios son una clase aparte, digna de admiración, ya que todos los progresos provendrían de ella. Pero se trata de una pequeña elite amenazada por otras categorías como los intelectuales, los funcionarios y, en general, los asalariados, que no comparten ni su gusto por el riesgo ni su hostilidad hacia la igualación y que, al ser mayoritarios, son capaces de llevar a sus representantes al poder. Los neoliberales se fijaron pues como misión conjurar esta amenaza, no restaurando el prestigio de los emprendedores de profesión, sino incitando a todo el mundo a pensar y comportarse como emprendedores.
¿Cómo lo lograron?
A través de políticas públicas que favorecen el acceso a la propiedad individual, a pensiones de capitalización, al seguro de salud privado e incluso a los vouchers, esos cheques educativos promovidos por la Escuela de Chicago: en lugar de invertir en la educación pública, demos dinero a los pobres para que elijan su escuela privada. El objetivo es que la gente se vuelva capitalista, aunque haya que obligarla a tomar préstamos para lograrlo. Ya que una vez en el lugar de poseedora de capital que genera frutos, se volvería sensible a los argumentos neoliberales sobre el «bombardeo impositivo». El objetivo es, pues, «desproletarizar» a los asalariados, no para hacer que triunfe el socialismo, sino para conferirles una mentalidad de empresarios.
¿Cómo explica la debacle política y cultural de la izquierda, ya sea socialdemócrata o «revolucionaria», en estos temas?
Los neoliberales no lograron imponerse como los impulsores del cambio, que busca romper los compromisos de los Treinta Gloriosos, sin colocar a la izquierda como una fuerza conservadora: en efecto, se la acusa de aferrarse a los estatutos y reglamentaciones del Estado de Bienestar, es decir, a un orden burocrático que sofoca las iniciativas individuales. Ahora bien, la izquierda se dejó engañar convirtiéndose en gran medida en lo que sus adversarios afirmaban que era: el partido de la defensa de los derechos adquiridos. ¿Acaso no carecía de proyecto alternativo, en particular, a partir de 1989, cuando se tornó insostenible reivindicar la colectivización de los medios de producción? ¿No se limitaba a querer preservar un modelo agotado desde el momento en que la finalización de la reconstrucción de las economías europeas hacía disminuir el crecimiento, y los reclamos de las mujeres y las poblaciones inmigrantes ya no permitían comprar la paz social ofreciendo empleos y protección social decente solo a los hombres blancos asalariados? Este último aspecto de la crisis del fordismo explica también por qué existe hoy una izquierda verdaderamente reaccionaria. Ya que detrás del lamento por el Estado social de antaño, se expresa también una nostalgia por las jerarquías de género, sexualidad y raza que lo sostenían.
Para escapar de las acusaciones de conservadurismo, la izquierda habría hecho mejor en seguir el ejemplo de los propios pensadores neoliberales. En 1947, cuando Hayek creó la Sociedad Mont Pelerin y acogió allí a sus amigos de Chicago, Friburgo o Londres, estos futuros arquitectos de la revolución neoliberal constataron inmediatamente que el liberalismo estaba en grandes dificultades y que triunfaba un socialismo rampante, no como consecuencia del fervor revolucionario de las masas, sino debido a las políticas keynesianas que tornaban disfuncionales los mercados al interferir en sus frágiles mecanismos. Para conjurar la asfixia progresiva de la economía liberal, los neoliberales no militarían para dar marcha atrás sino, por el contrario, revisarían su propia doctrina –por un lado, preconizando la conversión de todos a la mentalidad empresarial y, por el otro, renunciando a la no intervención para confiar al Estado la misión de preservar y extender el imperio de los mercados–. Me parece que fue la ausencia de una revisión doctrinal de igual dimensión lo que sumergió a la izquierda en un marasmo del que no sale.
En su libro, usted ofrece justamente pistas para renovar esta doctrina. Para describir la condición de los nuevos dominados económica y socialmente, ya no debería hablarse de trabajadores, asalariados, precarios o pobres, mucho menos de proletarios, sino de «invertidos». ¿Quiénes son los invertidos y qué nuevas formas de dominación se ejerce sobre ellos?
En ese libro, sostengo que el proyecto neoliberal que consiste en convertirnos a todos en emprendedores no se concretó: no porque los neoliberales hubieran fracasado o porque su ingeniería social se hubiera topado con la resistencia de los asalariados, sino porque la implementación de su programa no produjo el resultado anunciado. Entre las consecuencias imprevistas, está el fuerte crecimiento de las finanzas. Para entenderlo, es necesario volver a la campaña de los neoliberales contra los «privilegiados». Entre sus objetivos, además de los empleados públicos, los desempleados y los sindicalistas, figuraban también los ceo asalariados de las grandes firmas fordistas, cuya prioridad era agrandar continuamente sus empresas y que se erigían en árbitros entre las exigencias de los accionistas y los reclamos de los asalariados. Debían evitar que los primeros retiraran sus capitales y que los segundos bloquearan la producción mediante la huelga. Ahora bien, para los neoliberales, la pretensión de los administradores de encarnar el bien de la empresa es un abuso destinado a justificar el fortalecimiento de su propio poder: como asalariados –proclama la doctrina neoliberal–, los directores generales deberían tener como único objetivo crear valor para los dueños del capital, es decir, los accionistas.
Para eliminar los «privilegios» de los directivos de empresas, los neoliberales imputarán la caída de la productividad de las economías desarrolladas al poder gerencial y llamarán a los gobiernos a disolverlo mediante la desregulación de los mercados financieros. Eliminando los obstáculos a la circulación de capitales –entre los países y la actividad financiera– así como a la inventiva de la ingeniería financiera –la creación de «productos derivados»–, se trata de permitir a los inversores elegir los equipos de gerenciamiento en función de sus «rendimientos», su aptitud para satisfacer las demandas de los accionistas. Las finanzas tendrán entonces total permiso para seleccionar los proyectos empresariales en función de lo que prometen a los inversores. El resultado es una profunda transformación de la mentalidad empresarial: para satisfacer a los tenedores de títulos financieros, el empresario no piensa más en los ingresos a largo plazo, sino que debe actuar de manera que la cotización de la acción no deje de subir.
Un ceo puede convertirse en un inversor de peso acumulando una riqueza considerable, de ahí el aumento del número de enormes fortunas...
En efecto, para formar a los directivos en la búsqueda del valor accionario, los neoliberales invitan a utilizar el palo y la zanahoria. Por un lado, si uno no es lo suficientemente eficaz, los inversores pueden llevar a cabo un ataque hostil y eliminarlo. Por el otro, gracias a la porción creciente de sus ingresos variables e indexados según el precio de la acción –las famosas stock options–, el interés de los gerentes no tarda en alinearse con el de los inversores. Ahora bien, en ese contexto, es la actividad del director general la que cambia: más que maximizar el beneficio comercial, su trabajo consiste en maximizar el crédito de la empresa a los ojos de los inversores. Cuando las grandes sociedades anónimas obtienen beneficios, su primer reflejo es adquirir sus propias acciones para hacer subir su cotización. Absurda desde un punto de vista comercial o industrial, esta práctica se vuelve perfectamente coherente desde el momento en que la prioridad es atraer a los inversores. Los primeros «invertidos» son, pues, las empresas no financieras.
El advenimiento de las finanzas tiene también consecuencias sobre los Estados...
Lo que es verdad para las empresas también lo es para los Estados. Preocupados por atraer los capitales a su territorio para favorecer a las empresas allí radicadas, los gobiernos deben a su vez ofrecer lo que los inversores desean: impuestos reducidos, un bajo costo laboral y derechos de propiedad intelectual sólidos para patentar las ideas. Sin embargo, estas ofrendas no dejan de reducir los ingresos fiscales y la protección social, lo que genera el riesgo de disgustar a las poblaciones. ¿Cómo se las arreglarán los gobernantes para atraer a los inversores sin enemistarse demasiado con sus electores? Tomando préstamos en los mercados financieros. Sin embargo, para que los prestamistas deseen comprar sus bonos y obligaciones del Tesoro, los gobiernos deben implementar políticas que den confianza a los mercados. Se vuelven así tan dependientes de su crédito ante los inversores como los empresarios. El Estado se convierte a su vez en un «invertido».
¿Y qué sucede con los individuos?
Es la tercera etapa. Las empresas y los Estados deseosos de atraer a los inversores, unas reduciendo el costo laboral, otros achicando sus presupuestos, ya no están en condiciones de ofrecer lo que antes prometían, a saber, carreras profesionales, trabajos con contratos por tiempo indeterminado y transferencias sociales sólidas. La propia gente deberá venderse o, más exactamente, constituirse en «proyectos» lo suficientemente atractivos como para generar el interés de los reclutadores y, a menudo, de los prestamistas. Así, incluso aquellas y aquellos que disponen de otros recursos que no sean su fuerza de trabajo dejan de ser asalariados propiamente dichos para convertirse en «invertidos».
¿Es decir?
La precarización de las condiciones de vida implica que, para poder seguir consumiendo y comprando bienes duraderos, es necesario vivir al menos parcialmente a crédito y ofrecer así garantías a los prestamistas: el valor estimado de la casa o de un diploma, así como un pasado de deudor responsable, determinarán la aptitud de un individuo para convertirse en propietario o continuar sus estudios. Para vivir decentemente, se contará menos con salarios fijados por convenios colectivos y complementados con prestaciones sociales que con el valor de un patrimonio en sentido amplio –bienes inmuebles, ahorro, pero también competencias preciadas o, en su defecto, disponibilidad y flexibilidad ilimitadas–. Se trata de valorizar una cartera compuesta por títulos de «propiedades» materiales e inmateriales. Se trata de un verdadero cambio de condición, pero que no corresponde a la conversión deseada por los neoliberales: un gerente de cartera que procura valorizar sus «capitales», es decir, sus recursos, es un tipo muy diferente del empresario preocupado por la maximización de sus ingresos.
¿Dónde reside el poder de los inversores y en qué cambia eso la cuestión social?
Se trata primero del poder de acreditar, fijar los criterios de lo que merece crédito. Es más un poder de selección que de apropiación, aun cuando los bancos y los inversores institucionales acumulen también beneficios indecentes. Pero si bien es cierto que el capitalismo «dio un giro», que gravita actualmente en torno de instituciones y mercados financieros –los cuales someten a empleados y empleadores percibiéndolos como proyectos en busca de inversiones–, debe reconocerse entonces que el objetivo de la cuestión social se verá afectado. Todo se repiensa en términos de inversión. La cuestión de la distribución de los ingresos no desaparece, pero está subordinada actualmente a la de la evaluación del capital: ¿quién va a valorizar lo que hago? ¿De qué forma el modo en que vivo valorizará los proyectos de otro?
Frente a estos inversores, se trata actualmente, según usted, de llevar a cabo contraespeculaciones militantes. Concretamente, ¿cómo convertir los mercados de capitales en un nuevo foco de las luchas sociales?
Los inversores operan en el mercado de capitales. Los empleadores, en el del trabajo. La cuestión es saber cómo se forman los precios en ambos lados. En el mercado de trabajo, al igual que en el de bienes y servicios, según la teoría neoclásica, los precios se forman mediante negociación para llegar al precio de equilibrio que corresponde a la satisfacción óptima del comprador y el vendedor. En los mercados financieros, los precios no se forman mediante negociación. Son producto de la especulación: el precio de un título financiero está fijado por las estimaciones de los inversores sobre el valor que sus colegas le conferirán a ese título. La subordinación de la «empresa» a la «especulación» es el régimen en el cual vivimos desde hace 30 años y demostró su resiliencia sobreviviendo a la crisis financiera de 2008.
El hecho de que las especulaciones de los inversores decidan lo que merece emprenderse y producirse debería llevar a repensar los cuestionamientos del capitalismo. En otras palabras, así como los sindicatos obreros aprendieron otrora a negociar para incidir en la distribución de la plusvalía entre capital y trabajo, actualmente deberíamos imaginar una militancia capaz de especular contra las preferencias de los inversores de manera de incidir en las condiciones de acreditación, lo que merece o no recibir crédito.
¿Cómo puede traducirse eso en acción política y militante progresista?
En los tiempos del capitalismo industrial, la militancia sindical se convirtió en espejo de los carteles patronales que se ponían de acuerdo sobre los precios de las mercancías. Los trabajadores, cuya única mercancía era su fuerza de trabajo, hicieron lo mismo creando sindicatos. Los sindicatos ¿no son acuerdos destinados a mantener el precio y mejorar las condiciones de venta de la fuerza de trabajo? Si procedemos por analogía, del lado de los mercados financieros, me parece que el modelo a imitar ya no es el cartel, sino más bien las agencias de calificación.
¿Por qué?
El principal resorte del poder de los inversores es la temporalidad en la cual operan. Desde luego, los empresarios necesitan inversores, pero necesitan también trabajadores y clientes. Los gobiernos dependen de los inversores, que les permiten cerrar sus presupuestos, pero también de los electores, a quienes les deben su trabajo. ¿Por qué entonces empresarios y gobiernos son mucho más sensibles a los reclamos de los inversores que a los de los trabajadores o electores? Pienso que el fondo de la cuestión es el tiempo: los electores se pronuncian una vez cada cuatro o cinco años, los trabajadores pueden manifestarse y hacer huelga, pero en casos puntuales. Los inversores, en cambio, se pronuncian todo el tiempo –de manera permanente y continua en lugar de intermitente y puntual–. Así, llegan a tener prioridad sobre las decisiones de los demás actores sociales. Competir con los inversores requiere entonces entrar en su temporalidad, inventar formas de militancia continua, inventar acciones que no sean únicamente puntuales –como la huelga, la manifestación o el voto–, sino que provengan del asedio permanente. Si no, se estará siempre rezagado respecto de los inversores que pueden desestabilizar un gobierno en cualquier momento. Es por esta razón que me interesa la forma «agencia de calificación», porque estas instituciones operan como un acicate permanente1.
¿Cómo contraespecular con otros criterios que no sean el de la rentabilidad financiera, para hacer que mejoren las condiciones de trabajo, el respeto al medio ambiente o la redistribución de las riquezas producidas? Este tipo de acciones que apuntan a una marca o un sector ya existen, pero tienen dificultades para obtener resultados duraderos... Los boicots han sido durante mucho tiempo simbólicos porque se dirigían exclusivamente al público en general. Ahora bien, responsabilizar a los consumidores es difícil. Más eficaz es apuntar a los inversores y sus especulaciones con las reacciones del público: no tanto para reanimar su conciencia moral como para despertar su preocupación por la incidencia financiera de una inversión irresponsable. Del mismo modo, las luchas sindicales no se dirigían al buen corazón de los patrones: se trataba más bien –mediante la negociación, las amenazas de huelga, incluso el sabotaje– de incitarlos a medir el costo de su intransigencia. Para los inversores, cualquier elemento que corra el riesgo de afectar el valor financiero de su cartera aumenta su nerviosismo. Esta es una ventaja nada despreciable.
La campaña de desinversión llevada a cabo contra el oleoducto Dakota Access, en Standing Rock, Estados Unidos, es ilustrativa en este sentido. Los siux y los ecologistas que se oponen a la construcción de este oleoducto realizaron tres tipos de acciones: ocuparon el lugar para bloquear la construcción del oleoducto, iniciaron acciones judiciales y presionaron a los inversores. Eficaz hasta la elección de Donald Trump, la ocupación fue luego reprimida violentamente por la policía. Los procesos iniciados en su mayoría fracasaron. En cambio, la campaña de desinversión tuvo un éxito notable, precisamente porque juega con los riesgos y la especulación de la que son objeto: riesgos ambientales, pero sobre todo financieros, asumidos por cualquiera que invierte en un proyecto que posee una reputación deplorable. Así, el fondo soberano noruego, inicialmente muy involucrado, se retiró del proyecto, mientras que la Alcaldía de Seattle, bajo la presión de los militantes, rescindió varios contratos con proveedores de fondos involucrados en el financiamiento del Dakota Access2.
Usted imagina la creación de una «coalición de invertidos». Pero ¿cómo crear una conciencia común entre trabajadores, consumidores y ecologistas, cuyos intereses inmediatos a menudo difieren?
Es la única ventaja de la hegemonía del capital financiero: en relación con los daños causados por las exigencias de los inversores sobre las condiciones de trabajo, la calidad de los productos y el medio ambiente, los conflictos de intereses entre trabajadores, consumidores y militantes ecologistas tienden a atenuarse. Evidentemente, el fortalecimiento de esta solidaridad naciente frente a un adversario común implica un trabajo de contraperitaje y articulación entre las diferentes problemáticas. Ahí es donde el modelo de la agencia de calificación que integra múltiples criterios es interesante para agrupar estos movimientos.
Otra pista de alternativa posible que usted menciona es el «cooperativismo de plataforma», que podría ser una respuesta a la «uberización» en curso de los trabajadores. ¿De qué se trata?
El capitalismo financiarizado produce individuos a los que hoy se denomina «uberizados». Para mí, no se trata de un retorno al proletariado de antaño: el proveedor de tareas creado por el capitalismo de plataformas no se corresponde con el pago a destajo de los trabajadores del siglo xix. El individuo «uberizado» es alguien que, precisamente, trata de hacer valer su crédito, su capital humano y material. El chofer de Uber valoriza el hecho de que dispone de un automóvil, tiene flexibilidad con sus horarios y es amable. En cuanto a los militantes que se oponen al destino que les reservan Uber o Deliveroo, su acción es ambivalente: por un lado, demandan judicialmente para solicitar una recalificación de su trabajo en empleo asalariado. Pero, por el otro, tal como lo señalaba Jérôme Pimot –vocero del colectivo de mensajeros en bicicleta– en una entrevista, consideran que esta lucha por el reconocimiento salarial es simbólica: dado el modelo económico de las startup como Deliveroo o Uber, si la justicia las obliga a emplear choferes o mensajeros con el estatuto de asalariados, quiebran. El reconocimiento de la condición de asalariado sería pues una victoria pírrica: el proceso se gana, pero la empresa se funde y ya no hay más trabajo3.
Sin embargo, Pimot y sus colegas no ven allí un callejón sin salida. A sus ojos, los choferes y mensajeros son perfectamente capaces de adquirir las competencias útiles para crear cooperativas que puedan reemplazar, o al menos competir, con estas plataformas meramente depredadoras. Con respecto a los intentos de autogestión de empresas industriales –como Lip en la década de 1970–, las plataformas presentan la ventaja de requerir un aporte de fondos relativamente modesto. Desde luego, las inversiones masivas con que cuentan las startup como Uber ofrecen un poder de instalación y proyección –especialmente para hacerse conocer– con el cual una cooperativa no puede competir. Este obstáculo puede también superarse parcialmente: una red de cooperativas que operan en diferentes terrenos puede crear un ecosistema y hacerse mutuamente publicidad. Además, los poderes públicos, especialmente municipales, pueden favorecer la consolidación de estos ecosistemas gracias a regulaciones favorables a las iniciativas cooperativistas y desfavorables a las plataformas depredadoras. La Alcaldía de Barcelona es pionera en este campo.
Del mismo modo que administraciones municipales pueden reemplazar a multinacionales del agua, energía u obra pública, que se comportan a menudo como depredadoras...
Exactamente: el capitalismo de plataformas, al igual que sus predecesores, genera resistencias al tiempo que renueva el imaginario político de quienes se esfuerzan por resistirlo. Al respecto, pienso que existen resonancias prometedoras entre tres tipos de reflexiones militantes: el resurgimiento del cooperativismo, pero también la idea, perfectible, del ingreso universal –en la medida en que, disociando la protección social del trabajo asalariado, se dirige a la resistencia del individuo «uberizado»– y la cuestión de los comunes, concebida como un derecho de acceso a los recursos independientemente del régimen de propiedad que se aplica a ellos. La articulación entre estos campos de acción y reflexión delinea un esbozo de sociedad que no se parece ni al socialismo de Estado ni al comunismo utópico. Se trata de un imaginario nuevo que permite rechazar la crítica de los neoliberales a la izquierda, a saber, «ustedes no proponen nada, lo único que quieren es retroceder». En efecto, desde el momento en que el propio capitalismo se dedica a salir de la sociedad salarial –en las peores condiciones de precarización y uberización–, ¿no es una oportunidad para la izquierda de pensar de otra manera esta salida, en vez de militar por la restauración del capitalismo de ayer?
Nota: la versión original en francés de este artículo se publicó con el título «Pourquoi et comment faire des marchés financiers le nouveau foyer des luttes sociales» en Basta!, 20/10/2017. Traducción de Gustavo Recalde.