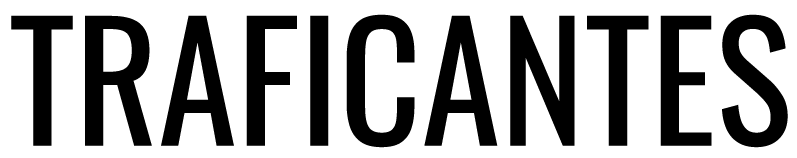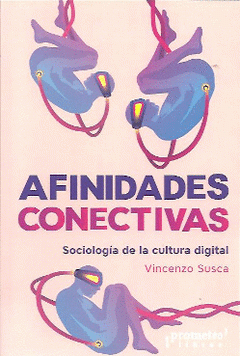Las culturas digitales se presentan, para bien o para mal, como la culminación y la superación de las vanguardias artísticas del siglo XX. La efervescencia de sus conexiones perfila inconscientemente nuevas formas del ser-ahí y de habitar el mundo. ¿Qué mundo es este? ¿Qué lugar ocupa el ser humano en él? ¿Qué pasa con el público de antaño en la era de la reproductibilidad digital de la obra de arte? Redes sociales, tecnologías portátiles, biotecnologías, socialidades en línea, proliferación de identidades y de comunidades electrónicas, Internet de los objetos: los medios de comunicación son mundos cada vez menos separados e intangibles en relación con la vida cotidiana, han devenido el mundo que habitamos, su matriz, su sueño, su encarnación última. Los vínculos que surgen de este paisaje ya no se basan en un contrato racional y abstracto, sino en una serie de pactos en los que la emoción, lo onírico y los afectos aparecen como los nuevos imanes del estar-juntos. Instagram, Tik Tok, Twitch, Tinder y otras plataformas cristalizan tantas afinidades conectivas para las que el erotismo y la muerte son dos polaridades de una misma condición, de un vitaliasmo exuberante impulsado al mismo tiempo por un elogio de lo efímero y por un sentimiento trágico de la existencia.