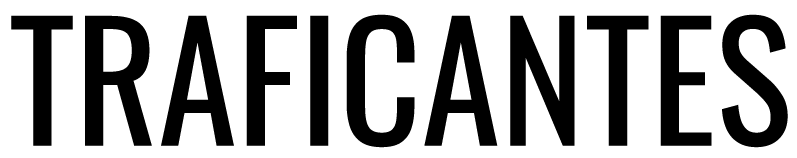Maestro: Reflexiona, niño, sobre el origen de estos dones. No puedes obtener nada de ti mismo.
El Niño: Lo obtengo todo de papá.
Maestro: ¿Y de dónde los toma él?
El Niño: Del abuelo.
Maestro: Ya. ¿Y de quién los recibió el abuelo?
El Niño: Los tomó.
(El Capital, capítulo XXIV)
En el anterior artículo vimos cómo la consolidación de la soberanía de EEUU se ha producido en paralelo a ese otro proceso que, deprisa y corriendo, hemos definido como «subordinación del Estado a las finanzas». En realidad, el poder soberano, que encuentra en la guerra su máxima expresión, no existe sin la potencia de las finanzas. Por otro lado, el monopolio económico de estas no puede subsistir sin el monopolio político-militar de la fuerza que favorece la dolarización, condición indispensable para la existencia tanto del Estado como de las finanzas estadounidenses. Economía y poder político se encuentran en una presuposición recíproca, pero en fases como la que estamos viviendo, domina lo político, si bien la cuestión de la hegemonía económica resulta decisiva en la decisión soberana de la guerra. En nuestras sociedades, acción económica y acción político-militar están estrechamente ligadas, en cuanto constituyen una sola máquina Estado-Capital en la que el primer elemento no tiene una función meramente instrumental y subordinada respecto al segundo. Estado y Capital persiguen fines distintos, pero convergentes: el aumento de la potencia del primero y el aumento de los beneficios del segundo son procesos que se retroalimentan entre sí. No es cierto que la política haya desaparecido, que el Estado se haya retirado: el Estado y la política son partes integrantes de la máquina en la que la acumulación de beneficios y la acumulación de poder funcionan conjuntamente.
La teoría crítica, desde los años 60 hasta hoy, ha colocado en el centro de su investigación los conceptos y las realidades del poder y el Estado. Los objetivos perseguidos han sido la crítica al concepto de soberanía y la voluntad de superar la interpretación marxista que identifica el poder con la producción, quedando el Estado reducido a una mera función de los procesos de acumulación de valor. A finales de los años 70, el concepto de gubernamentalidad de Foucault (el conjunto de técnicas disciplinarias, biopolíticas y de control) parece alcanzar ese objetivo: no solo desautoriza y deja en un lugar marginal al poder soberano, sino que pretende contener las relaciones que explican el funcionamiento de los mecanismos de poder en las sociedades contemporáneas, irreducibles a la acción tanto de la producción como del Estado. Agamben, algunos años después, corregirá esa pacificación teórica y politíca que elimina la soberanía, conjugando gubernamentalidad y poder soberano, biopoder y Estado, pero haciendo de esas categorías de las realidades transhistóricas invariantes que pasan a través de los siglos siempre iguales a sí mismas. Tanto el uno como el otro dejando de lado claramente el capitalismo, su dinámica y sus contradicciones, a menos que consideremos la «teología económica» de los padres de la iglesia católica como una alternativa eficaz a la crítica de la economía política (algo francamente ridículo), o a menos que identifiquemos el funcionamiento del capitalismo con los primeros capítulos del Capital de Marx —que Foucault utiliza durante un breve periodo para explicar la acción disciplinar.
En síntesis, mi tesis es sencilla: deberíamos integrar al Estado y su soberanía —el monopolio de la fuerza que se manifiesta plenamente en la guerra, y también su poder administrativo—, en los conceptos de capital y producción de Marx. Intentemos explicar mejor esa relación, la cual se les escapa tanto a Foucault como a Agamben y que, aún así, resulta esencial en la coyuntura actual.
Podemos enfocar el problema planteándonos la pregunta: ¿Cómo definir la situación que se abrió con la crisis financiera de 2007-2008? Su condición negativa la marca el final del neoliberalismo y el ocaso de su gubernamentalidad, lo cual comporta la subordinación de las técnicas disciplinarias y bipolíticas a las necesidades del régimen de guerra, que tiene la facultad de utilizarlas, suspenderlas o simplemente eliminarlas.
Que la economía pueda regularse a través del mercado o la competencia —incluso cuando están jurídicamente definidos y activados por un Estado que interviene con la intensidad y frecuencia de un Estado keynesiano—, tal y como afirman los ordoliberales alemanes, ha representado la ideología de los últimos cuarenta años. Buena parte del pensamiento crítico le ha dado crédito, reconociendo la teoría según la cual el mercado y la competencia se corresponden con algo real.
Fernand Braudel —que no era un pensador marxista— nos enseñó que el capitalismo «siempre ha sido monopolista», que la competencia sirve para eliminar a los adversarios y que el mercado en el capitalismo no existe: existe un «contramercado» controlado por unos pocos sujetos, de forma que, precisamente gracias a la competencia, desemboca siempre y en cualquier caso en un monopolio.
Escribía Braudel que los capitalistas «tienen mil maneras para manipular el juego a su favor», a través del crédito, la moneda, el poder político, etc., «¿quién podría dudar de que tienen al alcance de su mano los monopolios, o simplemente la potencia necesaria para eliminar, nueve de cada diez veces, a la competencia?» Pues sin duda los ordoliberales, los neoliberales, Foucault, Dardot y Leval, todos los pupilos o admiradores del filósofo francés, los medios de comunicación, los políticos, etc.
¿Cómo explicar que el fin de la gobernanza neoliberal a través del mercado nos ha regalado la mayor concentración monopolista de la historia del capitalismo y de la historia de la humanidad (véase el artículo anterior)? Simplemente considerando el hecho de que la centralización económica (y política) nunca se ha parado. Más aún, el neoliberalismo ha conocido una aceleración fulminante, velada por la ideología del mercado y la competencia. Mercado y capitalismo no son lo mismo, nos dice Braudel, y confundirlos ha creado y sigue creando una enorme confusión. Se comete un error parecido cuando se identifica el capitalismo con el neoliberalismo.
Por otro lado, la condición positiva para entender la situación contemporánea nos la ofrece el solapamiento de los eventos: crisis financiera, populismos, nuevos fascismos, guerras civiles, guerra, genocidio. Giovanni Arrighi la definiría como una fase de «transición hegemónica» o «caos sistémico». Para intentar ser menos genéricos, podríamos aventurarnos a decir que la fase política abierta por la crisis financiera de 2007/2008, decretando el final de los «ciclos hegemónicos» (à la Braudel, Wallerstein o Arrighi), presenta todas las características de la «acumulación originaria» de Karl Marx y del «Estado de excepción» de Carl Schmitt. Por lo que tenemos un «Karl und Carl» distinto del de Mario Tronti, un poco más operativo.
Dos observaciones sobre esto. Para tener una imagen del capital y de su relación con la soberanía, la cual asume un papel decisivo precisamente en esta época, no empezaremos por el principio, sino por el final del primer libro del Capital, esto es, la acumulación originaria. Marx la describe como la época de formación de las clases y el Estado (absoluto), en el contexto y a través del ejercicio de la enorme violencia de las guerras civiles, las guerras de conquista y los genocidios. El revolucionario alemán pensaba, erróneamente, que una vez consolidada la producción capitalista, esta simplemente habría reproducido sus propias condiciones. Lo cual resulta cierto de forma limitada (reproduce sus condiciones de existencia dentro de un modo específico de acumulación, hasta que este no entra en crisis), pero también falso, porque el pasaje de un modo de acumulación a otro, por ejemplo, del fordismo al neoliberalismo, no se produce de forma espontánea e inherente a la producción o el consumo fordistas y al Estado keynesiano. La máquina Estado-Capital tuvo que pasar a través de una ruptura organizada, la discontinuidad que representó la década 1969-79, que implicó la intervención del poder soberano y la fuerza armada allí donde era necesario. Es lo político, no solo estatal, esto es, la guerra, los golpes de Estado, las revoluciones, la lucha de clases y sus resultados lo que decide la nueva configuración de las relaciones de capital, las relaciones de poder y la forma Estado. La primera división del trabajo siempre es política y no económica, porque debe producir dominantes y dominados, porque debe separar propietarios de no propietarios. La propiedad privada es una premisa del capital, pero quien la crea y garantiza es el Estado. La organización de la producción y la división del trabajo propiamente dicha, aquella que se trata en el Capital, llegan posteriormente, para normalizar las relaciones de fuerza definidas por el enfrentamiento político entre clases.
La segunda observación tiene que ver con el concepto de estado de excepción, en virtud del cual pueden suspenderse las normas jurídicas, productivas y democráticas por las que el Estado, el uso de la fuerza y la guerra, reinan y deciden. No obstante, el estado de excepción es algo distinto —contrariamente a lo que piensa Agamben— de la emergencia. La Ley Patriótica (USA Patriot Act) de Bush o las medidas impuestas por el Estado durante el Covid son casos de emergencia. Reservemos el concepto de estado de excepción a épocas de rupturas radicales que marcan el pasaje de un orden económico-político mundial a otro: la Revolución Francesa, que marca el final del Antiguo Régimen (feudal); las dos guerras mundiales, que fueron una única y larga guerra civil y, dentro de esas guerras, la Revolución Soviética (o china), que conjuntamente definieron un nuevo orden mundial (la Guerra Fría); los años 70, que determinan el pasaje del fordismo al mal llamado neoliberalismo; o bien la situación actual, que anuncia el final de este último y prenuncia lo «nuevo» que emergerá precisamente del enfrentamiento en acto.
Resultaría quizás útil utilizar otro concepto de Schmitt como complemento a la acumulación originaria: el «Nomos de la tierra», evento histórico donde la conquista, la guerra y la apropiación generan e instituyen —como en la acumulación originaria de Marx— un nuevo orden y un nuevo poder. Su realización no necesita de normas, siendo estas instituidas sucesivamente. El Nomos es evento, lugar y momento de discontinuidad donde se decide, a través del ejercicio de la fuerza, la forma del Estado, las clases sociales y las relaciones de fuerza. Sin la acumulación originaria, esto es, sin el Capital, el «Nomos de la tierra» sería algo únicamente histórico-político; en cambio, sobre todo a partir de finales del siglo XIX, pero ya desde la Revolución Francesa, se convierte de forma indisoluble en económico-político —algo de lo que Schmitt es perfectamente consciente: de hecho ve en la lucha de clases, irreducible desde la ruptura ocurrida entre 1830 y 1848, la razón principal del final del Estado tal y como él lo imaginaba: autónomo e independiente de la «sociedad».
El derecho no nace en la zona de indiferencia entre «interior y exterior» determinada por la suspensión del sistema jurídico (Agamben), sino como resultado de los conflictos entre fuerzas que producen vencedores y vencidos. Por tanto, en ningún caso se puede definir al campo de concentración como el «Nomos de lo moderno», su «matriz escondida» porque, igual que la emergencia, es «únicamente» uno de los elementos de estrategias que destruyen un orden y hacen que nazca otro. Lo que se convierte en regla, gestión cotidiana del poder, es la emergencia, y no el Nomos de la tierra, que sigue siendo una excepción. La pandemia no definió un nuevo orden del mundo, la guerra que estalló justo después, sí. Agamben estuvo muy activo durante la pandemia y prácticamente ha desaparecido con la guerra, precisamente porque reduce el Nomos de la tierra al problema del derecho, enfrentando este al hecho de la violencia armada, del enfrentamiento de clase. Lo que nos interesa entender aquí es qué fuerzas combaten entre sí, en el «vacío jurídico» del estado de excepción, por una nueva hegemonía económico-política o incluso, quizás, por la revolución imposible.
En los cimientos tanto de la acumulación originaria como del Estado de excepción/Nomos de la tierra, se encuentra una conquista, una toma de posesión que es tanto de potencia para el Estado como de beneficios para el Capital. La apropiación y la posesión son las formas en que se comunican Estado y Capital. Aquí, tanto Karl como Carl nos dicen que antes de producir es necesario tomar, apropiarse, expropiar (tierra, seres humanos, recursos, medios de producción, riqueza, etc.) y repartir lo que se ha tomado entre propietarios y no propietarios. La producción no crea ni las clases, ni la institución de la propiedad, y tampoco es capaz de organizar la expropiación de los medios de producción y recursos que necesita para desarrollarse. Al contrario, presupone la toma, la expropiación y la distribución entre propietarios y no propietarios, entre dominantes y dominados. Para ejercer la gran violencia necesaria para la toma y distribución, lo que acaba resultando dirimente es el uso de la fuerza, la guerra y la guerra civil. Pero además, antes de producir el derecho resulta necesario tomar y repartir. Mientras que para Marx la violencia es «una potencia económica en sí misma», Schmitt afirma solo de forma ambigua que esta puede convertirse en potencia jurídica —digo de forma ambigua porque el auténtico estado de excepción no puede ser un momento disciplinado por el derecho, un momento en que este último, para salvarse a sí mismo y al Estado, admite la violencia, ligándola al ordenamiento; la definición en acto de un nuevo Nomos de la tierra necesita de una fuerza que se convierta en nueva potencia, tanto económica como jurídica.
En la acumulación originaria descrita por Marx encontramos, coherentemente con sus escritos histórico-políticos, muchos paralelismos, mutatis mutandis, con nuestra situación actual: multiplicidad de sujetos (secuestradores y mercaderes de esclavos, aventureros, piratas, rentistas, financieros, capitalistas, campesinos, militares, mercantes, etc.), multiplicidad de modos de producción y explotación (esclavitud, servidumbre, trabajo asalariado, explotación financiera y crediticia, etc.) y multiplicidad de formas de violencia (genocidio de indígenas, expropiación de tierras comunales en Europa y de tierras «libres» en el Nuevo Mundo, guerra de conquista, de subyugación, guerra civil, guerra entre imperialismos, etc.). En esta fase de violencia desplegada, el Estado juega un papel central —«la burguesía naciente no pueden evitar intervenir constantemente», por lo que «todos los métodos de acumulación originaria utilizan en su beneficio, sin excepción, el poder del Estado»—, no solo desde el punto de vista militar, como poseedor del monopolio de la fuerza —«brutal», dice Marx—, sino también desde el punto de vista económico, como gestor del crédito y la deuda pública, y político-legislativo, gracias a su capacidad de producir leyes especiales —«legislación sanguinaria» contra los campesinos, convertidos en mendigos por las expropiaciones.
Del texto emerge una importante afirmación por parte de Marx que habría que extender hasta nuestra actualidad: es el Estado quien precipita violentamente el pasaje de un orden político-económico a otro [en Marx, del feudalismo al capitalismo] y abrevia, a través del uso de la fuerza, la fase de transición.
El desarrollo del capitalismo introduce un cambio radical en la relación Estado/Capital. Si bien es cierto que ambos han tenido siempre una relación de dependencia recíproca, a partir de finales del siglo XIX, y especialmente desde principios del XX, se reducen tanto la relativa autonomía del Estado respecto de la economía (Poulantzas) como de esta última respecto al Estado, integrándose ambas realidades en una sola máquina de dos cabezas.
Cómo nació y cómo ha muerto el neoliberalismo
La definición que hemos dado de la situación actual (acumulación originaria y estado de excepción) nos permite evitar todas las ambigüedades y confusiones que el concepto de neoliberalismo ha suscitado históricamente. De la experiencia de su nacimiento y su rápida decadencia podemos, quizás, extraer algún tipo de aprendizaje para la situación que estamos viviendo.
Gracias a mi venerada edad, he podido vivir y ver con mis propios ojos el alternarse de distintas fases de gubernamentalidad y de momentos en los que se ha desencadenado la violencia de la acumulación originaria y el estado de excepción. Las dos guerras mundiales habían consolidado un nuevo Nomos de la tierra, con la hegemonía estadounidense en Occidente y soviética en Oriente. Relaciones de poder inéditas en un primer momento que se fueron estabilizando y normalizando en el norte del mundo gracias a una gubernamentalidad keynesiana, socialdemócrata en ciertos momentos. Esa nueva acumulación de capital guiada por EEUU entró en crisis ya a finales de los años 60. La máquina Estado-Capital de la potencia norteamericana lanzó inmediatamente una nueva acumulación originaria y su relativo Estado de excepción, apoderándose del planeta desde 1969 hasta 1979 y determinando el pasaje del fordismo al posfordismo. La victoria de la máquina Estado-Capital en aquella década abrió la puerta a una nueva forma de gubernamentalidad, el neoliberalismo, que acompañó a la acumulación centrada en el crédito y las finanzas hasta su derrumbe en 2008. La sucesión de crisis financiera, populismo, guerra y genocidio decretaron su final. Nos encontramos ahora en medio de una gran violencia propia de momentos en que se establece un nuevo orden (siempre que las grandes potencias consigan llevarlo a cabo, algo que no puede darse por hecho).
Intentemos observar más de cerca lo que ocurrió en la década 1969-79, para hacernos una idea más precisa de la forma y función de la acumulación originaria y del Nomos de la tierra que fue origen de la globalización iniciada los años 80, la cual se está desmoronando ahora ante nuestros ojos. El ciclo de luchas mundiales que desemboca en el 68 impone un cambio de estrategia política de la máquina Estado-Capital estadounidense, la cual busca definir —inicialmente a tientas, luego cada vez más segura de su proyecto— una nueva forma de acumulación, primero derrotando y posteriormente modificando la composición de clase, construyendo un Estado que debía representar una crítica material del Estado keynesiano, considerando que las masas habían conseguido, gracias a las revoluciones del siglo XX, reservarse espacios de contrapoder en su interior. La obra de destrucción no podía más que empezar por el lugar en que el sujeto político era más fuerte: el sur del mundo. Los EEUU de Kissinger organizan así una serie ejemplar de golpes de Estado en Sudamérica utilizando a los militares fascistas. El Estado y su poder de declarar la guerra civil, de imponer el estado de excepción y de utilizar a los fascistas se manifiesta así también en una fase madura del capitalismo, como derecho sobre la vida y la muerte de miles de comunistas y socialistas. En el Norte, la integración relativa de la clase obrera en el sistema, llevada a cabo gracias al salario y el consumo, requirió simplemente de una mera derrota política —véase el ejemplo de los gobierno Thatcher o Reagan. Se suspenden las normas jurídicas, productivas y sociales, así como las técnicas, que habían gobernado desde la posguerra hasta el 68. Sin tocar mínimamente la constitución formal o el derecho, se altera y modifica profundamente la constitución material. Las relaciones de fuerza, radicalmente desplazadas en favor del Capital, crean las condiciones para cambiar de facto las normas jurídicas, las normas productivas y las técnicas de poder, que no son inherentes a la producción fordista y el Estado keynesiano, sino que han de ser construidas con el uso de la fuerza armada del fascismo y de la fuerza política del Estado. El objeto principal de la violencia son los procesos de subjetivización revolucionaria. Las nuevas normas no pueden actuar en una situación de «caos» determinada por una lucha de clases ya desplegada, como sucede en Latinoamérica. Para imponerlas, resulta necesario establecer antes el orden en las subjetividades: solo los sujetos vencidos estarán dispuestos a asumir nuevos comportamientos, nuevas formas de trabajar, nuevas modalidades de su reproducción.
Como en el pasaje de Marx sobre la acumulación originaria, también en los años 70 es el Estado quien hace precipitar violentamente el pasaje de un orden político-económico a otro y abrevia, a través del uso de la fuerza, la fase de transición. No son los capitalistas quienes bombardean en los años 70 la residencia presidencial de Allende, encarcelan y torturan a miles de militantes socialistas y comunistas —o quienes asesinan a cuadros de las Panteras Negras u organizan la estrategia de la tensión en Italia, etc.—, sino que, una vez alcanzada la victoria sobre la revolución, lo que hacen los economistas neoliberales es sentarse junto a los militares fascistas en los gobiernos sudamericanos. Solo tras haber normalizado completamente la «situación» creada por los golpes de Estado («soberano», dice Schmitt, «es aquel que decide de forma definitiva si un estado de normalidad dado reina realmente»), los neoliberales podrán gobernar en solitario, imponiendo nuevas normas y comportamientos. Tras restablecer el mando de la máquina Estado-Capital, la situación se normalizará a través de la construcción de un nuevo consenso de los vencedores, basado en la economía de la deuda y el consumo a crédito, y dejando de lado el salario y el Estado del bienestar.
El resultado político más importantes de la nueva acumulación originaria y el nuevo estado de excepción será, como ocurre siempre en el capitalismo, una nueva configuración de la propiedad privada, ya no basada en el capitalismo industrial, sino en las finanzas: el nuevo principio de la distribución de la riqueza ya no tiene a los productores como elemento central, lugar que pasan a ocupar los propietarios de acciones, obligaciones y activos financieros.
Solo después de que la máquina Estado-Capital haya sembrado la muerte política empieza el neoliberalismo como gubernamentalidad de las nuevas relaciones de fuerza entre clases. Solo ahora el biopoder (disciplinas, biopolítica, poder pastoral) se da a sí mismo como tarea la «gestión de la vida» de las subjetividades vencidas, pasando a gobernar sus sometidas y subyugadas existencias. El modelo de poder descrito por Foucault (biopoder) ya no tiene como base la violencia del Estado y la soberanía, sino la economía. ¿Resulta cierto en este caso que capitalismo y economía coinciden? El capitalismo contemporáneo, perfectamente encarnado en la depredación financiera, igual que la gran violencia de la apropiación de la acumulación originaria y de la guerra de clases entre propietarios y no propietarios, no tiene mucho que ver con esa economía en la que hombres antropológicamente equipados para el intercambio, para evitar batirse en duelo armado, deciden competir en la producción y el comercio siguiendo las leyes asépticas de la political economy escocesa. El biopoder hace propia esa imagen pacificada de la competencia y el mercado: no apuesta por reprimir, sino que favorece, incita y solicita la actividad de los gobernantes; no trabaja para la guerra, sino por la paz. Un modelo que proviene del poder pastoral, no conociendo ni violencia, ni enemigos: «El poder pastoral no tiene como función principal hacerles daño a sus enemigos, sino favorecer a aquellos por los que vela. Favorecerlos en el sentido material del término, esto es: nutrirlos, ofrecerles subsistencia».
Esa auténtica ideología, que opone la gubernamentalidad biopolítica al poder soberano, eliminando a los contendientes de la lucha de clases (tanto el poder de la máquina Estado-Capital como el poder de la revolución), ha penetrado hasta alcanzar el pensamiento crítico, por ejemplo, de la llamada Italian Theory, deudora tanto de la gubernamentalidad como del biopoder. Agamben, Negri y Esposito adoptan, de distintas formas, estos conceptos, pero parecen ignorar que su premisa en Foucault es el abandono de la guerra de clases como modelo de las relaciones sociales. La relación de poder ya no es jurídica, ni guerrera, ni de gobierno. No hay que buscar ni el contrato, ni la violencia, ni la lucha. La relación amigo-enemigo impuesta por la revolución mundial que desencadenó la ruptura soviética y que se reprodujo hasta los años 60-70 acabó por hacerse inocua, pacífica, consensual, una relación entre gobernantes y gobernados: lo máximo a lo que se podía aspirar era a «dejar de ser gobernados» de una o otra manera. Esta es la razón que explica el fracaso de todas esas teorías, incapaces de anticipar la guerra, la guerra civil o el genocidio, esto es, incapaces de entender la naturaleza del capitalismo.
Todas esas narraciones pacificadoras han sido barridas por una crisis precisamente económica, fundamento del biopoder. De forma rapídisma vuelve a escena, con toda su horrible fuerza, aquello que nunca había llegado a retirarse: el poder soberano sobre la vida y la muerte, señal de que una nueva acumulación originaria se predispone a crear las condiciones políticas de un nuevo orden mundial. El liberalismo clásico fue aniquilado en la Primera Guerra Mundial, pero el capitalismo siguió reproduciéndose a través de una alianza con el fascismo y el nazismo. El neoliberalismo ha muerto, pero el capitalismo continúa con la guerra, la guerra civil y renovando sus alianzas con los nuevos fascismos, siendo así responsable hoy en día de la enorme violencia del genocidio.
¿Un nuevo concepto de producción?
De lo que hemos dicho hasta ahora se deduce que la acumulación originaria y su gran violencia —igual que el estado de excepción o Nomos de la tierra, y sobre todo la lucha de clases— han de formar parte integrante del concepto de producción, ya que constituyen las premisas que, de vez en vez, deciden su forma. De este modo es posible superar definitivamente las ambigüedades y los límites, compartidos por Marx, de un concepto de producción que, a menudo, hace que sus discípulos corran el riesgo de caer en un embarazoso economicismo. La violencia, la guerra, la guerra civil y el genocidio no son un accidente de la acumulación de capital, sino sus elementos estructurales, fundacionales.
En los años sesenta y setenta se produjeron distintos intentos de enriquecer y ampliar el concepto de producción, intentando superar los límites economicistas del marxismo de la época: la economía libidinal (Lyotard), la economía de los afectos (Klossowski), el discurso capitalista (Lacan), la producción deseante (Deleuze y Guattari), la biopolítica (Foucault) y la ontología espinosista del Ser como producción (Negri). Todas esas teorías parece dar un paso adelante desde el punto de vista teórico —puesto que el capitalismo también funciona a través de deseos y afectos—, pero desde el punto de vista político dan dos o más pasos hacia atrás, ya que han contribuido a pacificar el capitalismo, separando la producción de las guerras y la lucha de clases.
El capitalismo nace de una gran violencia, de masacres, genocidios, expropiaciones, guerras y subyugaciones. La máquina Estado-Capital se renueva, se reproduce y se impone a través de una barbarie que no hace sino crecer a lo largo de los siglos, proporcionalmente al desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo y la técnica que, si no se dirigen hacia la emancipación de las revoluciones, acaban convergiendo en la destrucción, no solo del capital variable o fijo, como reza el marxismo de la crisis, sino también de la misma especie humana y su mundo.
La furia sanguinaria que se ha apoderado de nuestros gobernantes no es una característica psicológica, ni una enfermedad mental, ni nada nuevo. Esta regresa con regularidad desconcertante, por lo que excluirla de las definiciones de capitalismo y capital resulta simplemente idiota y suicida. Reducir el capitalismo a mercados y el poder a disciplina, gobierno y biopolítica, creyendo que los unos y los otros han decapitado por fin al moderno Leviatán —que sujeta en una mano el símbolo del poder político y en la otra el símbolo del poder económico, más que religioso— cuando, por el contrario, este continúa impertérrito decidiendo sobre la vida y la muerte, es uno de los errores más desastrosos de la teoría crítica del post-68. La realidad de su mortífero ejercicio es hoy fácilmente visible, pero parece imposible asumir la realidad de la guerra de clases en un Occidente que ha llegado a su ocaso definitivo. Los beneficios capitalistas y la potencia del Estado se alimentan mutuamente, pero en los periodos en que la acumulación originaria continuada actúa en sintonía con el Estado de excepción, el poder soberano de dar muerte, tomar y controlar domina necesariamente. Un poder que ya no puede identificarse únicamente con el Estado, sino que se refiere más bien a la fuerza política de la máquina Estado-Capital, la cual decide y guía la estrategia. El reverso de esta situación es lo que, desde el punto de vista de los oprimidos, puede definirse como momento leninista, esto es, el momento en que lo imposible puede cumplirse (siempre que se den las condiciones subjetivas necesarias para hacerlo).
¿Qué es la democracia?
En Occidente, la democracia ha existido únicamente durante un brevísimo periodo de tiempo, gracias a la lucha de clases y las revoluciones del siglo XX. Una vez desaparecidas estas, ha vuelto a ser lo que siempre había sido para los liberales: democracia para los propietarios —Marx recordaba que la constitución material en Occidente es la propiedad—, democracia para la guerra y el genocidio, democracia para los fascismos.
El fascismo es precisamente el elemento que falta en la acumulación originaria de Marx, el cual, efectivamente, emerge solo con el imperialismo: el capitalismo monopolista, a diferencia del capitalismo de competencia, «ya no desarrolla una tendencia al socialismo sino, al contrario, a la barbarie fascista», tal y como sugería Hans Junger Krahl.
Una de las características más peculiares del fascismo histórico es que, a diferencia de los comunistas y los revolucionarios, no necesita tomar el poder, ya que este se lo ofrecen en bandeja de plata las clases dominantes, aterrorizadas por sus propias crisis, que en cada vuelta hacen actual la abolición de la propiedad privada —único valor auténtico de Occidente. El fascismo y el nazismo son elementos indispensables para la existencia y la reproducción de la máquina Estado-Capital a la hora de movilizar la acumulación originaria y estado de excepción.
Esto se está produciendo, mutatis mutandis, hoy en día. La «república bananera» francesa es un caso ejemplar a este propósito. El presidente Macron, cuando fue elegido por segunda vez, no disponía de una mayoría, por lo que gobernó a través de decretos, desautorizando así completamente al parlamento. Después de haber perdido también las elecciones europeas, su proyecto consistía en llevar a los fascistas al poder, igual que habían hecho sus antepasados durante el siglo XX, tratándose de la solución ideal en época de catástrofes capitalistas: los fascistas aplican las políticas del capital igual que los liberales, pero con una gobernanza «iliberal».
Tomemos en consideración las denominadas «posiciones antisistema» de los fascistas italianos que están actualmente en el gobierno. Una vez alcanzado el poder, abandonaron inmediatamente el soberanismo, convirtiéndose en obedientes ejecutores de las órdenes de Europa y en siervos del atlantismo. Mientras tanto, se han concentrado en malvender la «patria» a los fondos estadounidenses. El gobierno italiano ha prometido a Bruselas 20.000 millones en privatizaciones para 2027. Meloni ha vendido la red telefónica estatal a los estadounidenses de KKR; cuotas de los depósitos de SACE [grupo de seguros y finanzas directamente dependiente del Ministerio de Economía, N. del T.]; el 3% de Leonardo al gigantesco fondo BlackRock, que ya ha conseguido el 9% de ENI y que constituye actualmente el accionista más importante de la Bolsa de Milán; mientras que Vanguard ha entrado en el banco Monte dei Paschi. En este contexto, la privatización de Correos no es más que un regalo a estos fondos de inversión, a los que se les reserva una cuota del 70% de las acciones vendidas (!). Y el gobierno encabezado por Meloni se prepara a hacer lo mismo con los ferrocarriles.
Las finanzas estadounidenses consideran a Italia el eslabón débil para entrar en Europa y depredarla —el 80% del dinero de los fondos invertido en títulos acaba en EEUU para comprar títulos norteamericanos y apoyar así su hiperendeudada economía. Italia también es utilizada para seguir desmantelando la industria alemana, siempre sospechosa de mantener relaciones con China —por ejemplo, la operación de Unicredit contra el CommerzBank está financiada por los estadounidenses. El 8 de marzo de 2023, durante la visita de Netanyahu a Roma, los fascistas del gobierno firmaron un acuerdo para subcontratar una parte consistente de nuestra ciberseguridad a los israelíes, a cambio de pedidos militares. En pocas palabras, Israel nos observa y escruta como y cuando quiere. Los fascistas, grandísimos patriotas, abren así de par en par las fronteras a las finanzas «extranjeras», para empobrecer a la «madre patria», mientras que se las cierran a unos pocos miles de migrantes, o bien los deportan a Albania. Por su obediente servicio a los amos norteamericanos, Giorgia Meloni ha sido premiada por el think tank Atlantic Council —cuyo nombre es en sí mismo todo un programa.
El gobierno también le ha quitado recursos a la Sanidad y Educación con el objetivo de favorecer la privatización de todos los servicios públicos (que es precisamente la política de los fondos estadounidenses). Meloni y sus ministros están empobreciendo el país, sobre todo a los pensionistas, además de haber aprobado leyes liberticidas contra huelgas y manifestaciones, inventándose entre otras cosas el delito de resistencia pasiva. No ha tasado los enormes beneficios de los bancos, las compañías de seguros, las multinacionales energéticas, las farmacéuticas, ni a los gigantes tecnológicos o GAFAM. Ha promovido la evasión fiscal legalizada, también llamada «optimización fiscal», otra condición indispensable del capitalismo financiero. Esta enorme transferencia de riqueza hacia los bolsillos de los patrones ha vaciado el erario público, y ahora los fascistas piden «sacrificios». Para los próximos siete años, tras haberse posicionado contra la austeridad cuando estaba en la oposición, Meloni pretende imponer recortes al gasto público por valor de 12.000 millones al año, con el objetivo de regresar a los parámetros establecidos por el nuevo Pacto de Estabilidad y Crecimiento (también este duramente criticado antes de ascender al poder).
En política económica y fiscal, los fascistas son más liberales que los propios liberales. El único terreno en que se mantienen las promesas fascistas es la represión de todo disenso y de toda diferencia. ¿Que sus homólogos franceses no consiguen aún acceder al poder? Se ocupa Macron, convencido que disolver el parlamento y convocar nuevas elecciones generales era la mejor forma de allanarles el camino a estos aliados, más que seguros —pero que aún así pueden siempre tomar su propio camino, como ya hicieron los nazis. Le salió rana la operación: perdieron tanto los fascistas como Macron y la primera fuerza política resultó ser la izquierda. Desde el primer momento, el presidente no reconoció los resultados de las elecciones. En una situación de acumulación originaria y Nomos de la tierra, donde solo cuenta la fuerza, solo es posible hacer aquello que conviene a la máquina Estado-Capital. Las normas democráticas, de facto, quedan suspendidas y pasan a depender de la voluntad del «soberano» democrático Macron, que nombra un gobierno donde está representada toda la derecha, desde los republicanos a los fascistas, esto es, las fuerzas que habían salido derrotadas de las elecciones. El gobierno existe solo gracias a la abstención de los fascistas, que lo tienen comiendo de su mano, cosa de la que se jactan en público. Una vez abierta la puerta política al poder fascista, queda solo la puerta económica. Y aquí está: el nuevo gobierno tiene que tapar los agujeros en los presupuestos del anterior gobierno de banqueros, que ha distribuido con enorme generosidad miles de millones de dinero público a las empresas y los ricos. Ahora hay que recortar 60.000 millones de gasto estatal, algo que únicamente se podrá hacer aplicando una austeridad equivalente —del 2% del PIB— que aquella que la magnánima Europa le impuso a Grecia.
El nazismo no creció durante el periodo de entreguerras a causa de la inflación —tal y como cuenta el storytelling demócrata alemán—, sino como consecuencia de la austeridad impuesta tras la crisis de 1929. Actualmente, se reúnen todas las condiciones necesarias para que los fascistas, rechazados por el «pueblo» en las elecciones, suban próximamente al poder. ¡Voilà la democracia!